Rumbo a Zacatecas, el autobús hizo una parada en el municipio de Salinas de San Luis Potosí. La idea era que las y los pasajeros pudiéramos bajar a comer para continuar con el viaje. Yo iba sola y ya había comido, así que lo único que podía hacer era sentarme en una de las banquitas de esa pequeña estación a esperar a que pasara el tiempo.
Casi no tenía internet, pero en una de esas que pude meterme a mis redes sociales me atrapó una publicación sobre los mezquites. Era un dibujo en un cuaderno sobre estos árboles del desierto que explicaba que sus raíces podían crecer hasta 15 metros de ancho y 50 de profundidad para encontrarse con las aguas subterráneas. Es decir, para poder vivir. Me quedé muy sorprendida: en todos mis viajes por la carretera siempre los había mirado como árboles pequeños y “simples”. Grises y de pocas hojas. Sin nada en especial. Pero en mi infinita ignorancia, ignorante incluso de sí misma, nunca me había imaginado toda la agencia que los mezquites ejercían para sostener su vida, y para poder cuidarse.
Cuando el tiempo de la comida pasó y subimos al autobús, la carretera se fue dibujando de paisajes llenos de mezquites. Yo ya no los pude ver de la misma manera que antes. En un cuadro lleno de esta vegetación que se asomaba por mi ventana me imaginé el terreno profundo lleno de sus raíces enormes. Vino a mi mente y a mi cuerpo la imagen de un bajo tierra oscuro, pero lleno de vida y, además, repleto de la capacidad de los mezquites para buscarla y sostenerla.
Sentí nacer en mí un respeto inmenso por esos árboles del desierto, y en silencio pedí disculpas por mi antaña ignorancia. Sin más, vino a mí la metáfora del iceberg con lo que la economía del cuidado ha dibujado a estas labores para dar cuenta de todo lo que solventan, de todo lo que hacen y todo lo que implican, y lo poquito que se ve (o lo poquito que queremos ver) de ellas, de sus prácticas y de sus efectos en el mundo. Y que al igual que los ecofeminismos, nos ayudan a construir una mirada que problematiza el por qué “no salen por la tele los cuerpos de las mujeres cuidando de la tierra ni las semillas creciendo gracias al sol”.
Respiré profundo. Y mientras exhalaba, sentí y pensé de nuevo en ese suelo terrestre lleno de raíces de mezquites realizando operaciones inimaginables, como crecer muchísimo más de lo que pueden a llegar a medir algunos de estos árboles en las superficies de la tierra. Reparé no sólo en su invisibilidad, sino en su poder. Un poder entendido no como un dominio, además, sustentando en la falacia de la autonomía ontológica que configura sujetos políticos “sin tener experiencia propia de las tareas necesarias para garantizar las condiciones de existencia”.

Por el contrario, imaginé el poder de los mezquites como una especie de política (es decir, una forma de estar en el mundo) que produce vida y cuidado, que da cuento que ello no “ocurre en la fábrica ni en la oficina” sino que “se realiza en la naturaleza y a partir de los trabajos cíclicos que garantizan las condiciones de existencia, (...) realizados sobre todo por mujeres”. Y por unas raíces, en este caso, que crecen no bajo una lógica basada en la acumulación ni en el despojo, sino en la posibilidad de prosperar para poder encontrarse con la vida y para poder cuidar de ella.
Mientras aparecían más y más mezquites en el camino, me pregunté cómo podría encontrarme con mis propias raíces invisibles que crecen y crecen para poder salvarme de la sequía, para conectarme con aquello que me haría posible vivir.
Me cuestioné si yo también las había mantenido en silencio y en lo no sabido, incluso para mí misma, y si ello no me habría dificultado abrazar con fuerza mi propia potencialidad para generar interdependencias y autonomías relativas para sostener mi vida y mi cuidado. (Angélica Dávila Landa)
Deseé entonces aprender a hablar el idioma de los mezquites. Y pedirles con humildad que me enseñaran a vivir y a cuidar de mí, en relación con todo lo que es. Que me ayudaran a hacer de eso una ética y una política de la existencia basada en saber que “comprender la vida significa también aceptar su ritmo. El crecimiento lento, los pequeños cambios, las particularidades de lo cotidiano”. Una sabiduría que me permitiera construir raíces fuertes y largas a través de un tiempo que pasa a su propio tiempo. Que me enseñara a confiar en mi propia fuerza vital, a respetar con amor sus límites y vulnerabilidades. A cuidar cómo cuida la naturaleza.
De pronto me di cuenta que el autobús ya casi llegaba a la capital zacatecana, la ciudad de cantera rosa. Y que yo, en unos días más, estaría de vuelta en la Ciudad de México. Sabía con cierta resignación e impotencia que volvería a vivir en la urbe de concreto y que los mezquites quedarían atrás sin yo haber tenido más tiempo para volverme su aprendiz.
Sin embargo, mientras bajaba del camión y veía a lo lejos el cerro de la Bufa, tomé fuerza, respiré profundo, me permití una sonrisa. Y una esperanza. Después de saber de las proezas cuidadoras de estos árboles del desierto, yo “Iba cargada ya con un puñado de semillas”: ellos ya me habían mostrado que mi ser, como ser que vive, que existe y que cuida, también estaba hecho de raíces.
Referencias
*Herrero, Yayo; Pascual, Marta y González, María. (2019). La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas. Madrid: Libros en Acción.
*Agradezco a Laura Ortega nuestras conversaciones y reflexiones compartidas que me animaron a escribir esta columna.
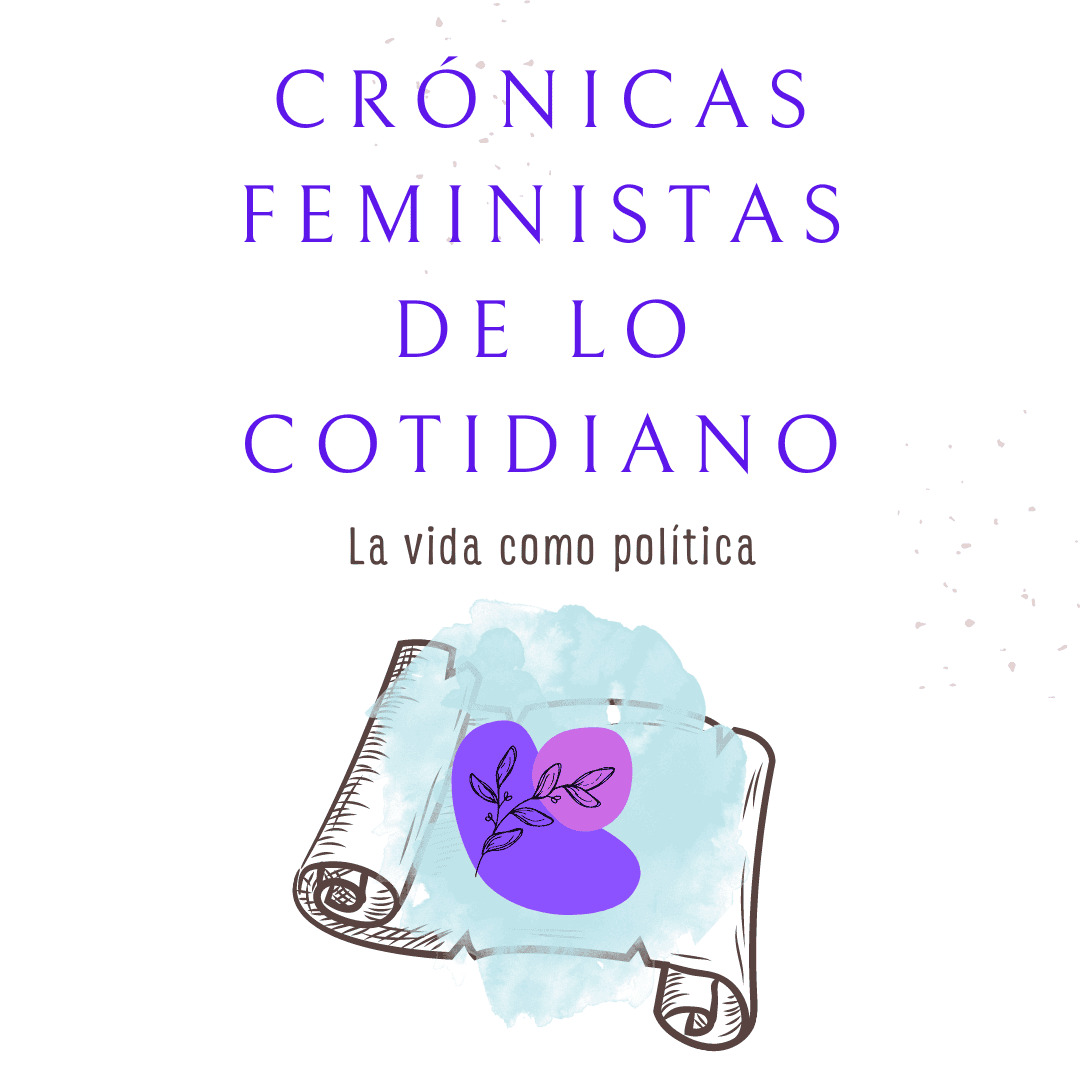


 Por:
Por: 
