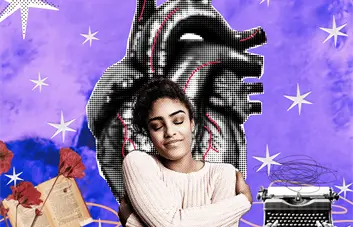En semanas anteriores, se viralizó la historia de mujeres que fueron inyectadas con un sedante —sin su consentimiento— mientras viajaban en el Metro de la Ciudad de México. Este “nuevo modus operandi”, para violentar a las personas en el transporte, puso una vez más en el debate público las estrategias de autocuidado que las mujeres debemos tener diariamente.
El miedo a transitar por el espacio público se ha convertido en una experiencia espacial y emocional muy común para las mujeres, ya que existe una desigualdad en el diseño y construcción del espacio, además de la sobre exposición crónica a noticias de violencia extrema. Así, sumado a mi experiencia, opté por hablar con algunas amigas y mujeres a modo de conocer su percepción al desplazarse cotidianamente por la ciudad.
En esta columna, pondré algunas conclusiones de esas conversaciones que, si bien no pretenden ser una generalización de la experiencia de las mujeres en la ciudad, sí busca exponer cómo el miedo puede ser un configurador actual en la cotidianidad de las mujeres y un desarticulador de la colectividad, generando un autocuidado forzado y una carga en la vida de las mujeres.
Para muchas de nosotras, salir a la calle implica diseñar estrategias que nos permitan generar una sensación de seguridad y protección ante cualquier acto de violencia, desde el acoso sexual, hasta asaltos, secuestros o ahora, posibles inyecciones de sedantes. Las mujeres nos vemos obligadas a desarrollar una hipervigilancia sobre nuestro entorno y nuestro cuerpo dentro de él, convirtiendo el autocuidado en una forma de supervivencia.
Sin embargo, destacamos que el estar en un estado constante de alerta, también es un aprendizaje. Desde que somos jóvenes, en nuestras casas nos enseñan qué hacer, qué no hacer en la calle y cómo debemos comportarnos, de manera que evitemos estar en situaciones de riesgo. Y si cometemos un error o nos salimos de ese “protocolo”, nos sentimos culpables o nos hacen sentir culpables porque fuimos nosotras las que “creamos” esa situación.
De la conversación sostenida con mi amiga Abril, resaltó la frase “creo que no soy tan cuidadosa como debería”, después de enumerar al menos 4 conductas de alerta que tiene en la calle, como si un número “tan corto” de estrategias fuera señal de irresponsabilidad o desinterés en su bienestar. Por otro lado, Fernanda mencionó que tiene tan mecanizadas ciertas estrategias, que ni siquiera las nota y sólo es consciente de ellas porque otras personas se las han señalado, destacando las expresiones faciales o movimientos corporales.
Vivimos en una constante injusticia emocional al tener que esforzarnos diariamente para sobrevivir, cuidar de otros, mientras gestionamos nuestros miedos propios y también los ajenos, ya que muchas veces estas emociones se amplían a amistades y seres queridos.
Aunado a esto, señalaron que también nos vemos atravesadas por la idea de ser “multitask”, ya que en los traslados vamos pensando todo el tiempo en otras actividades o en el simple hecho de que debemos llegar a tiempo y a salvo a nuestro destino para cumplir nuestras responsabilidades, es decir, este “autocuidado” deja en segundo plano nuestra integridad y suele poner como prioridad el llegar para cumplir con otros.
Cargar con gas pimienta —pero solo una temporada, porque después dio temor que fuera un arma que pudieran usar en contra nuestra—, identificar rutas de escape o lugares de escondite, son algunas de las estrategias que la mayoría identificó.
Daniela incluso señaló que acelerar el paso en transbordos solitarios del metro es una práctica de su día a día, sin importar si es de día o de noche. Asimismo, destacan que salir en las noches implica no usar el transporte, entonces eligen desplazarse con conductores de aplicación y eso conlleva nuevos temores y estrategias para garantizar llegar hasta nuestras casas.
Ante esto, también me cuestiono si a diferencia de otros tipos de cuidado, este autocuidado es concebido como una práctica individual o colectiva y si se percibe como una carga o una forma de resistencia ante un mundo que no fue diseñado para garantizar nuestra seguridad y nuestra vida; me parece que esta disyuntiva está habitada por las contradicciones.
Por un lado, todas mencionan que muchas evitan ayudar a otras personas en la calle por miedo a ponerse en peligro; es decir, el autocuidado se convierte en un reforzamiento del individualismo y en una razón más para ser juzgadas, porque las mujeres debemos ser siempre amables, serviciales y atentas a otras personas.
Pero por el otro, todas mencionan estar dispuestas a ayudar a mujeres que estén en peligro, porque saben lo que es estar en su lugar. Tener la ubicación de amigas de manera indefinida o seguirla hasta altas horas de la noche es una constante, así como procurar hacer actividades en horarios que no representen un peligro para nadie. La construcción de esas redes es fundamental para procurar la integridad y el cuidado de todas.
¿Es una carga o es resistencia? Las opiniones se ven divididas. La mayoría destaca que es una carga, es muy cansado estar en alerta y ansiosa todo el tiempo, es cansado vivir con una necesidad adaptativa a entornos violentos siempre. Pero también señalan que, de alguna forma, puede ser una forma de resistir, en palabras de Camila “parece que la vida de las mujeres es insignificante y violentable, prevenir y cuidarte es una forma de defender nuestra existencia”.
En definitiva, la ansiedad y el miedo se han convertido en configuradores de muchas vidas, dentro de nuestras agendas de cuidado se infiltra el cuidarnos para llegar, para quedarnos y para volver. Y aunque el mundo no está hecho para cuidarnos, asumo que procurarnos entre nosotras es parte de no sentirnos desoladas y esperar que un día nos piensen libres.


 Por:
Por: