“Toda persona que ejerce poder, por justo que sea su fin, corre el riesgo de ser poseída por la fuerza que emplea”.
—Simone Weil
Simone Weil nació en 1909, en una familia judía secular, que hoy llamaríamos acomodada e intelectual; estudió filosofía y literatura como muchas jóvenes acomodadas de la época, de hecho compartió clases con Simone de Beauvoir, con quien no tenía muy buena relación; se ve que para Weil, ciertas posturas del existencialismo estaban alejadas de lo que ella entendía que era la tarea más urgente de la humanidad: una revolución.
Al terminar la carrera, comenzó a dar clases en diversos liceos (preparatorias), pero al poco tiempo la despidieron por cuestiones políticas y pedagógicas y no es de extrañar, imaginemos a una militante, en contra de toda autoridad coercitiva y que defendía la acción directa como vía para conseguir la revolución que tanto anhelaba.
Al poco tiempo entró a trabajar en una fábrica de Renault, de esta experiencia saldrá uno de los escritos más importantes de la militante anarcosindicalista: La condición obrera, una recopilación póstuma de sus cartas y reflexiones escritas entre 1946 y 1935.
En ellos dice: “He sentido la esclavitud en mi propia carne. Comprendí que ningún razonamiento, ningún libro, puede hacer entender lo que es estar a merced de una máquina y de una orden.” Lo que Marx había definido como “alienación” sin haber pisado jamás una fábrica, Weil lo vivía en sus propias carnes, muestra de su coherencia con el anarquismo.
En su producción teórica sobre la cuestión obrera, también defiende la educación como herramienta de transformación y la creación de ateneos (espacios de sociabilidad libertarios, centros culturales que nacen con el propósito de formar políticamente a la clase trabajadora) y escuelas obreras para educar en la libertad y no en la sumisión, —“solo la educación orientada al bien puede romper el círculo de la servidumbre”—, dice.
En agosto de 1936, a un mes del golpe de estado fascista que precipitó a la Segunda República Española a la Guerra Civil, Weil llega a Barcelona para alistarse en la Columna Durruti en Pina del Ebro (Aragón), pero nunca entra en combate. Sin embargo, la brutalidad de la guerra, será una marca indeleble que lleve siempre consigo y que alimente su pensamiento posterior, que hoy se lee como místico.
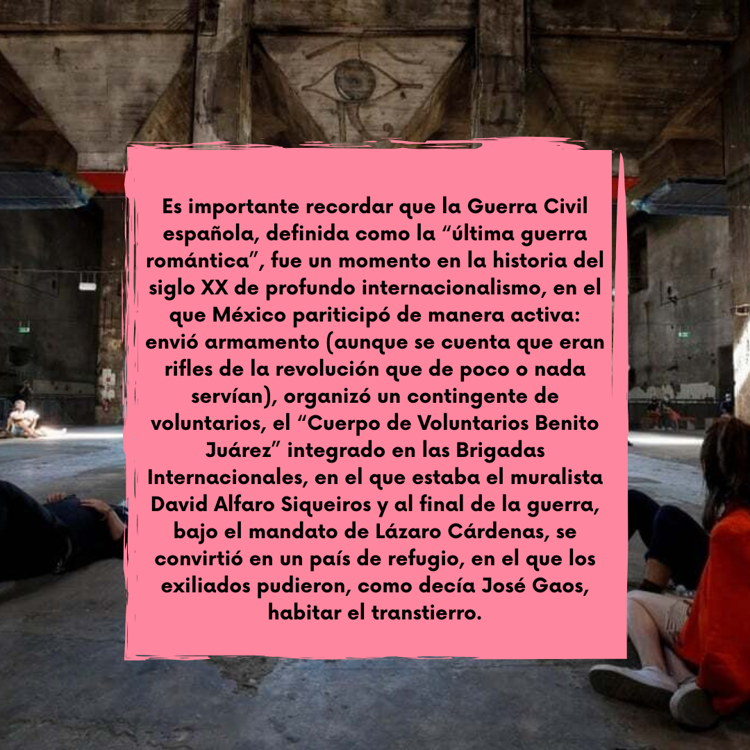
Después de su paso por el Frente de Aragón y de vuelta en Francia, Simone Weil comienza una etapa filosófica enfocada en la crítica radical de la violencia, que la llevará a construir todo un andamiaje ontológico en el que su activismo político y su práctica mística están imbricados. Todo esto mientras participaba en la Resistencia francesa trabajando como redactora de La Francia Libre, el gobierno francés en el exilio en Londres.
En 1943 y ya enferma de tuberculosis, comía lo mínimo necesario, la medida de su alimento era la de las raciones de la Francia ocupada por los nazis; hasta el final de sus días, mantuvo la coherencia política como práctica de la vida cotidiana.
Por todo esto es, no solo falaz, sino absurdo, plantear que el nuevo material de Rosalía esté relacionado con Simone Weil; independientemente de que se haya querido sacar de contexto una de las frases más emblemáticas de la militante, “el amor no es consuelo, es luz”, omitiendo que cuando Weil habla de amor, habla también de anticapitalismo, habla del amor como parte de un proyecto emancipador.
Así que, no, Lux de Rosalía no es solo música, es capitalismo, marketing y conservadurismo disfrazado de misticismomisticismo; todo contra lo que Simone Weil luchó durante sus treinta y cuatro años de vida.


 Por:
Por: 

