En la ciudad, el suave silbido de los pájaros por la mañana se convierte en un feroz grito de la naturaleza, que reclama vorazmente su presencia casi omnipresente en la vida contemporánea.
Para Mariana Matija, su amor por la vida no humana la llevó a explorar el vínculo entre la naturaleza y el torbellino de emociones que alberga la humanidad.
Este viaje comenzó hace tres años cuando, incidentalmente y por impulso, Matija comenzó a crear algo que pedía a gritos ser escrito.
Después de revisitar un pequeño manuscrito en el que describe la visita de una “reinita canadiense” en su hogar, un pequeño pájaro migratorio que transita entre América del Norte y América del Sur, la escritora retomó el texto.
Ese fragmento , escrito tiempo atrás, se transformaría en el primer capítulo de Niñapájaroglaciar (Almadía, 2025), una novela en donde el dolor se entrelaza con la memoria y, a su vez, con la inminente transformación de la naturaleza.
En entrevista con La Cadera de Eva, Mariana Matija, escritora colombiana, ecologista que resiste a la anestesia de la máquina, y amante de la Tierra (con T mayúscula, como la inmensidad de la vida) conversa sobre el jardín, el paisaje y el cuerpo en Niñapájaroglaciar.
¿De dónde surge la idea de escribir Niñapájaroglaciar?
La verdad es que Niñapájaroglaciar no nació de un plan concreto. No es que supiera desde el inicio qué quería escribir o que tuviera una estructura clara. Hace más de tres años, estaba escribiendo algo que me gustó mucho, que me conectó con un deseo de seguir escribiendo. Pensé entonces en revisar textos antiguos y encontré uno breve que había escrito para un taller.
Al sentí que algo me llamaba a escribir desde ahí. Empecé a extender ese relato, fue como que la reinita canadiense me llevó a los bichofué y me puso a pensar en los árboles, en aves, copas que veía desde mi ventana, memorias de mi infancia. Las presencias se fueron llamando entre sí. No me senté a planear cada capítulo; más bien seguí ese hilo de lo que me pedía ser escrito. De repente surgió Islandia, y luego Australia. Fue como un camino que se fue trazando solo.
Muchas de las imágenes o ideas ya existían en mí desde antes, como esa idea de que la tristeza es un depredador nocturno. Esa era una idea a la que ya le había dado vueltas, entonces en el momento de escribirla, era como que ya estuviera escrita desde antes y sí, fue el resultado deuna necesidad de escribir y de verbalizar mi relación con la Tierra, con la belleza y el dolor de existir justo en este momento.
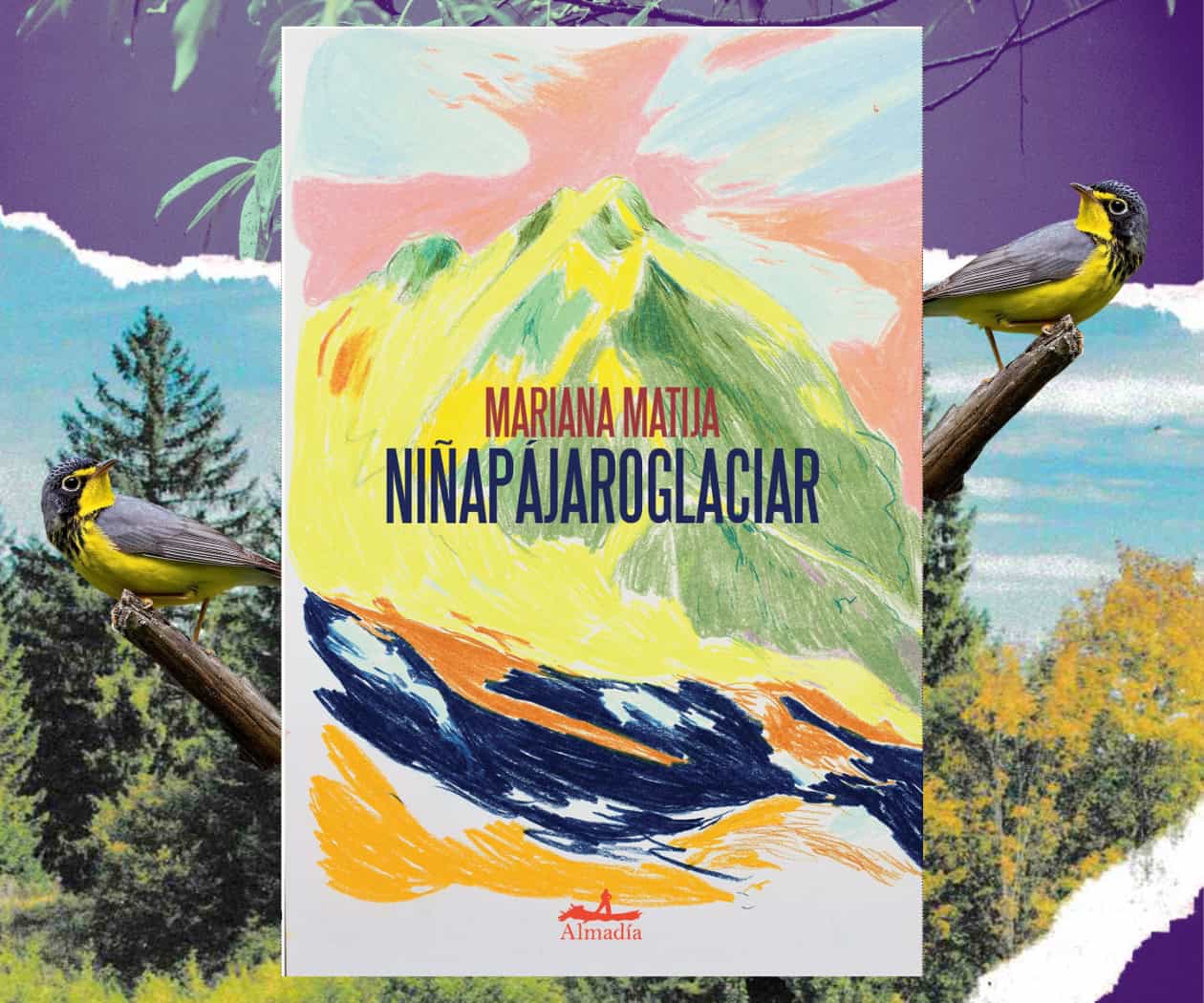
En el libro hay una narrativa muy poética, pero también profundamente marcada por el colapso, la tristeza, el duelo y, sin embargo, no se siente catastrófica. ¿Cómo logras escribir sobre todo esto sin caer en la visión apocalíptica?
Me parece muy interesante la pregunta porque no sé si yo me la había preguntado antes. Siento que me invitas a verbalizar algo que, de hecho, me parece muy interesante y muy importante.
Creo que eso ha sido algo ha guiado mucho en mi trabajo y en mi vida desde hace años, cómo relacionarme con algo tan doloroso como la crisis ecológica, y por lo tanto, con todas sus manifestaciones, la extinción, la disrupción climática y todas las transformaciones ecosistémicas, sin dejar que me trague. El dolor es magnético, es muy fácil que se vuelva el único lente. Pero para mí siempre ha sido vital no quedarme solo ahí.
La experiencia de estar ahí ha estado absolutamente marcada por cómo hago para relacionarme con algo que está tan marcado por el el dolor y la catástrofe sin que la mirada sea solamente esa, cómo hago para que esto no me trague.
Esa relación con el dolor y con la catástrofe ha traído a la superficie la certeza de que lo que a mí me ha motivado siempre ha sido el amor por la Tierra y la dicha de existir en un lugar con, de formar parte de esto tan raro, tan único y tan infinito.
Ese ha sido el resultado en el libro, poder navegar, poder estar enraizada en una práctica de la atención a lo que es bello y a las maneras en las que la vida se expande y sigue haciendo posible a sí misma porque, si no, sería insostenible emocionalmente para mí.
Cualquier esfuerzo, lucha, disposición a la transformación requiere de la mirada a lo que duele, por supuesto, pero si no está enraizado en una motivación por el cuidado del amor y de la belleza, no tiene cómo sostenerse
¿Qué papel juega la sensibilidad en nuestras formas de resistir a lo caótico que, con el paso del tiempo, nos aleja cada vez más de la Tierra?
La sensibilidad es central. Primero, porque nos permite reconocer que la naturaleza no está lejos. No es algo que empieza donde termina la ciudad. La naturaleza no está lejos, cierto, estamos en relación con la naturaleza en el propio cuerpo, en la en la propia existencia.
Ya tenemos relación con el árbol que está en la esquina, con las aves que uno ve cantando en medio de la ciudad, con plantas saliendo de alguna alguna grieta en el pavimento. Los edificios están hechos de naturaleza. Hay una necesidad de replantear qué es lo que nombramos naturaleza.
El ruido, a toda la basura, a todo el mugre, a todo el conflicto y a todas las maneras en las que la presencia humana de esta civilización, muy particularmente en los entornos urbanos, lo que hace es pasarle por encima a las otras formas de la vida y a las otras manifestaciones de la naturaleza, como la existencia de otros seres que denominamos como plagas.
Las ratas, las palomas, las cucarachas, que son unas de las protagonistas del libro. Al abrir la atención a esas presencias también viene la incomodidad de reconocernos en relación con ellas.
Parte del problema es que hemos sido educados para pensar que la naturaleza está “afuera” y que solo se encuentra en lugares puros, remotos. Pero si no reconocemos la naturaleza en lo cotidiano, tampoco aprendemos a cuidarla desde lo cercano.
Nos desconectamos. Y esa desconexión muchas veces es una forma de anestesia. Porque prestar atención en un entorno urbano implica ver también el ruido, la basura, el daño. Pero también implica ver la vida que resiste ahí.
Tiene mucho sentido que la tendencia sea no prestar atención, anestesiarnos, a cerrar en ese sentido la sensibilidad, por eso me parece que un acto de comprometida resistencia, disponernos a expresar plenamente la sensibilidad que somos, es permitirnos ser lo que nuestros cuerpos animales nacieron para hacer, que son sensibles.
El libro llegó en un momento en el que la memoria es un elemento central en nuestras conversaciones, especialmente en este clima político que atravesamos en el Sur Global. Niñapájaroglaciar también es un compendio de memorias y sensaciones. ¿Por qué es importante hoy hablar de memoria desde lo territorial?
La memoria nos permite registrar la escala de las transformaciones que estamos viviendo.
En un contexto en el que se nos educa para bajarle el volumen a esa sensibilidad, también se nos pasan desapercibidas transformaciones que realmente son son muy importantes porque somos parte de ellas y por eso es tan central en el libro.
Pienso en particular en mi relación con el Cumanday o el Poleka Kasue, con estas montañas nevadas y estos glaciares que yo crecí viendo, que han formado parte del paisaje de mi vida desde que tengo memoria y me siento parte de ese territorio.
La memoria de esa transformación es una memoria de mi propia transformación, y también de un concepto que menciono en el libro, el síndrome de línea de base cambiante, que en el contexto de la observación de la disrupción ecológica es muy relevante cómo nos vamos acostumbrando a estas transformaciones que suceden, y entonces no percibimos de manera clara la gravedad de las transformaciones de estos ecosistemas que desaparecen y que son reemplazados por más edificios y por más carreteras.
Para mí, sí, por un lado está la necesidad de reconocer que la experiencia de las transformaciones de los paisajes, de los que somos parte, es el registro también de la propia transformación y que esto, por supuesto, no es algo que me pasa solo a mí, es un reflejo de lo que le pasa a muchas otras personas en sus propios contextos.
Como escritora, creativa y amante de la Tierra, ¿qué cambió para ti antes y después de escribir Niñapájaroglaciar?
Cambió todo. Fue una experiencia profundamente transformadora. Antes que nada, escribí este libro para mí. Para contarme historias que necesitaba escuchar. Algunas ya las tenía muy pensadas, otras las puede resignificar.
Escribir el libro fue un ejercicio sobre todo de libertad de uso del lenguaje verbal, de buscar y permitirme una relación con estas cosas que me ayudara a encontrarles sentido y a darme herramientas para seguir en la exploración de esta relación con el mundo.
El libro también me dio libertad: para pensar, sentir, contar. Me abrió caminos nuevos de conversación, de relación con otras personas y con mi propio trabajo. Fue un proceso de autoconocimiento, pero también de expansión.
Sabemos que en América Latina hay muchas escritoras consagradas, pero no tantos libros que hablen de la relación entre mujeres, comunidad, naturaleza y animales como lo hace el tuyo. ¿Por qué crees que es urgente hablar de territorio, naturaleza y otras especies hoy?
Siempre ha sido importante, solo que hasta ahora empezamos a tener condiciones más propicias para abrir esa conversación. Durante mucho tiempo, la escritura se centró en lo humano, y en lo humano desde un lugar muy particular, lo masculino, urbano, separado.
Pero estamos en un momento en que el mundo viviente reclama nuestra atención. Y eso implica reconocer la inteligencia y la sensibilidad que hay en otras especies. Reconocer que el lenguaje no es solo el nuestro.
Creo que por eso cada vez hay más escritoras y escritores que exploran estas otras formas de narrar. Porque la Tierra nos está pidiendo que la escuchemos. Y ese reconocimiento cambia también cómo nos pensamos a nosotras mismas.

Personalmente, escribo desde una perspectiva antiespecista y tu libro fue un regalo en ese sentido. Para cerrar, ¿qué te gustaría que las lectoras y lectores se lleven de Niñapájaroglaciar?
Más que decir qué me gustaría que se lleven, prefiero compartir lo que he visto que sucede: muchas personas me dicen que, tras leerlo, empiezan a prestar atención a los pájaros que antes no oían, a los árboles que antes no notaban, a los animales que han sido parte de su vida.
Creo que el libro invita a eso, a una disposición a la atención, a la posibilidad de empezar a escuchar los pájaros o de notar las presencias de los árboles que antes no notaban o de reencontrarse con las presencias de animales de otros momentos de la vida y lo que eso implica emocionalmente.
Es una disposición a la sensibilidad y a la atención, que es lo que yo misma he estado tratando de cultivar y eso creo que pasa naturalmente a través del libro. No es algo que yo me haya propuesto que suceda, sino que creo que es más bien el resultado inevitable de mi propio experimento y en mis propias búsquedas.


 Por:
Por: 



