Este mes quiero compartir un cuento que imaginé cuando tenía 14 años, más o menos, por el 2003, y que pude escribir 10 años después. Desde entonces, ya escrito a mano en una de mis tantas libretas. Durante casi 11 años, no lo había compartido con nadie. Es un cuento que, a lo largo de todo este tiempo, me ha ayudado a poner en palabras mi hastío hacia los discursos patriarcales que han colonizado mi vida, y de los que poco a poco me voy liberando para encontrar los míos propios. Espero que lo disfruten. Las quiero y nos quiero mucho.
Las primeras palabras se le volvieron un tesoro: las escuchó con atención y las repitió mentalmente para poderlas guardar en su memoria. Más tarde se percató que esa operación era imposible porque eran muchísimos fonemas y simplemente los dejó pasar a través de sus oídos, sin reflexión ni selección alguna, sin ser muy consciente tampoco de que, adentro en desorden, quizá perderían mucho de su sentido original.
Pero, por ahora, eso no le importaba demasiado. En el exterior, sentada frente a él, su novio de secundaria, los monólogos que él recitaba sin parar (porque no aceptaba ninguna especie de interlocución) parecían tan cargados de una coherencia tan inherente y esencial, que parecía imposible que en los nervios auditivos de otras personas pudieran tocar el lindero de lo absurdo.
Así, en un inicio para ella, dejarlas entrar a puertas abiertas a su ser se convertía en un regalo: en la posibilidad de tener lo que el mundo —entre ellos su orador— le había hecho creer que carecía: la capacidad de nombrar a la existencia a su manera. El problema es que, cuando funcionamos como contenedores de las palabras de otros, no nos volvemos necesariamente propietarios. Olvidamos nuestra propia voz.

Ella, pronto se dio cuenta que la orgánica de su cerebro ya no le bastaba para acumular todas las palabras pronunciadas por él (que no se callaba ni para tomar un respiro). Si quería guardarlas todas, algunas a la espera de entrar en ella en forma de vibraciones sonoras suspendidas en el aire, tendría que dejarlas deslizar por su hipotálamo y de allí enviarlas a su médula espinal, para darles más espacio. Lo hizo. Al tiempo, dejó también que otros vocablos más entraran por su boca y colonizaran su tracto digestivo, mientras algunos (miles más) simplemente entraron osmóticamente al romper las membranas de su piel.
En seguida, ella se convirtió en un diccionario orgánico que no explicaba nada, pero que lo decía todo. Fue cuando sintió que no había más espacio para ella misma en su propio cuerpo, ni siquiera para la palabra que decía su nombre, y se escapó de él en un suspiro.
Se sorprendió que, al encontrarse afuera, ella siguiera completa, que el aglomeramiento lingüístico no la hubiera aplanado, triturado u otro “ado” peor, y que su cara, en un cuerpo ahora colonizado por el discurso del otro y vacío de ella, siguiera guardando una expresión de que entendía lo que le decían. Más aún, de que le importaba. Se sentó a lado de ella misma tratando de comprender cómo esas palabras que no veía podían ocupar tanto espacio entre su propia carne. No lo consiguió. Tampoco pudo entender qué había hecho tanto tiempo ahí sentada. Para qué había estado tanto tiempo ahí escuchando cosas que no le interesaban ni le significaban en nada.
Entonces, con su nuevo ser incorpóreo decidió darse una vuelta, alejarse de allí lo más posible. También lo hizo.
Lejos de allí, el resto del mundo era silencio. O, mejor dicho, un ruido no fonetizado que aun así era entendible: el sonido de los pájaros, del viento, incluso de las nubes, de su propio sentir. Decidió sin dudarlo disfrutar de lo no estrictamente categorizado y dejarse evaporar por unos segundos. Se volvió aire. O quizá sólo hidrógeno, porque lo ligero de su ser actual, quizá no le alcanzaba para cubrir todos los elementos de ese compuesto químico. Tan compuesto y tan complejo.

Mientras ella gravitaba, su cuerpo vacío de ella misma, seguía inundándose del lenguaje humano de otro. Habría que haber tenido un microscopio a la mano, o al menos una lupa, para poder ver que, si las venas iban marcándose cada vez más, si iban poniéndose más azules, no era por el exceso de la sangre desoxigenada.
Eran más bien pequeños signos desordenados gramaticalmente que le iban atiborrando los vasos capilares. Ocurrió la mala suerte de que uno de ellos recitará “coágulo” y que encontrara el tránsito perfecto para deslizarse hasta uno de sus ventrículos cardíacos y ocasionarle un paro al corazón. Entonces, las palabras contenidas en su propio cuerpo no tuvieron la fuerza suficiente para sostenerlo y este, cayó de golpe al piso, sin tener la palabra precisa para explicar ese cruce entre lo vital y lo mortal.
Su otro yo, el eólico, también se disolvió. O se disolvió porque el primero en realidad no lo hizo: sólo fue transportado a una caja fúnebre de madera. Aún así, ella volvía a hacerse conscientemente sensible de los dos, que quedarían para siempre separados pero conectados por una dimensión astral. Eso se dijo a sí misma, porque ya no le quedaba más vocabulario para poder dilucidar la situación: su carne y su no carne se habían quedado vacías.
Pero ella comprendía.
Comprendía que era el momento de partir, cómo había escuchado, leído o visto en los medios de comunicación esotéricos. De manera que decidió inventarse un túnel y caminar hacia la luz. En eso estaba cuando algo le golpeó la mandíbula, del otro lado del universo existencial, su antiguo hablante se acercaba a su ataúd y se despedía de ella, largamente, al oído. Ante eso, no hubo túnel ni luz que la detuvieran y ella emprendió el camino de regreso. Lo hizo corriendo. Tanto que cuando tropezó con su antiguo cuerpo, este se incorporó con violencia y escupió sobre algunos de los invitados a su propio funeral, regresando firmemente a la vida, a su vida.
Dudó por unos segundos si recuperar su cuerpo de carne o seguir como mero espíritu, atravesarlo y continuar su trayecto ligero por el mundo. Se quedó en él, porque sintió en el pecho que era hora de responderle, de por fin hacerse escuchar. Pero la ira le duró poco. La muerte si no la había matado, sí la había hecho más sabia, más segura: simplemente salió del ataúd, bajó de la mesa en la que estaba y abandonó la habitación mortuoria lo más dignamente posible que podían ofrecerle sus dos piernas temblantes, recién revividas.
Es que lo decidió y sintió con fuerza en el último momento: él tampoco era ni sería nunca su interlocutor. Sus palabras masculinas habían perdido toda importancia y escucha.
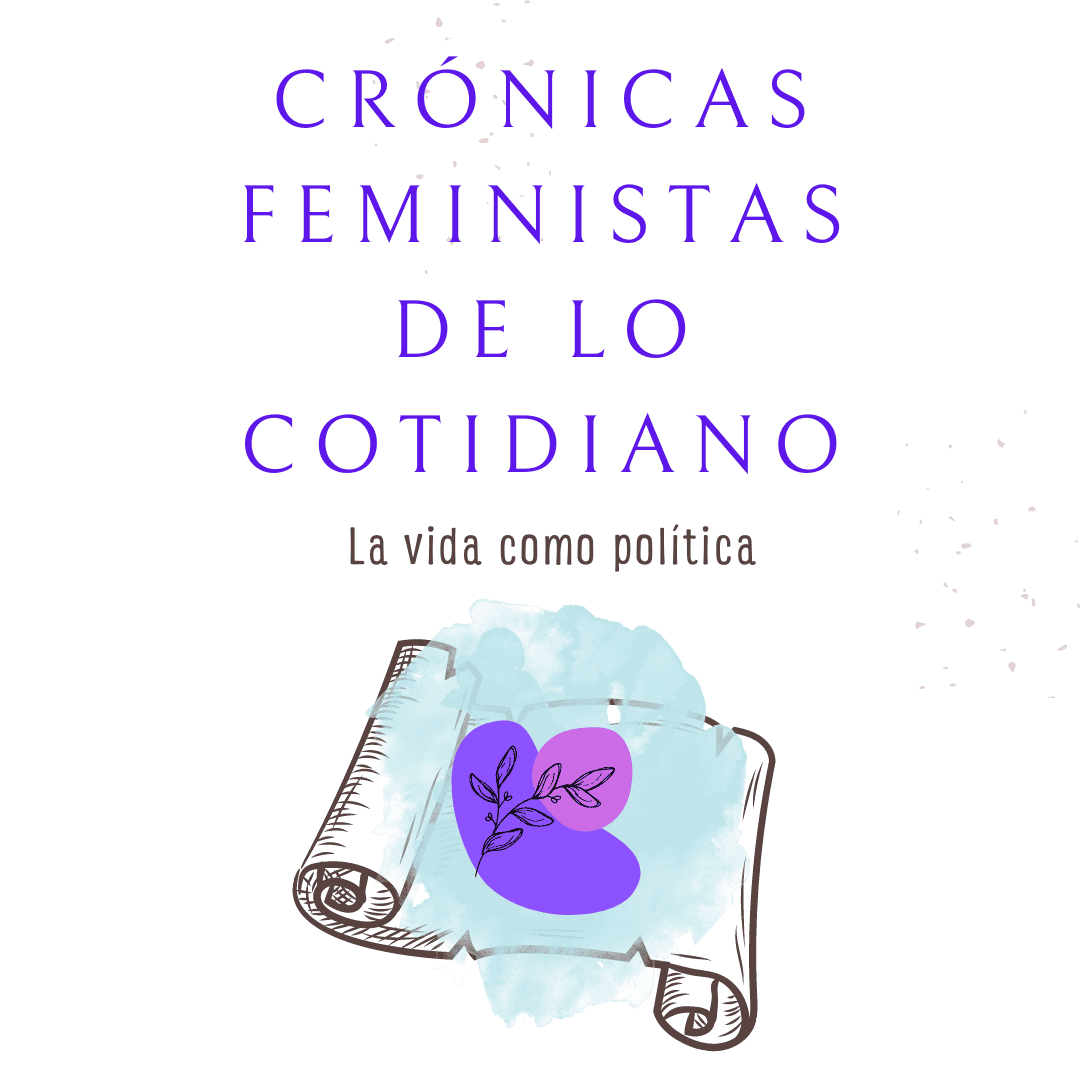

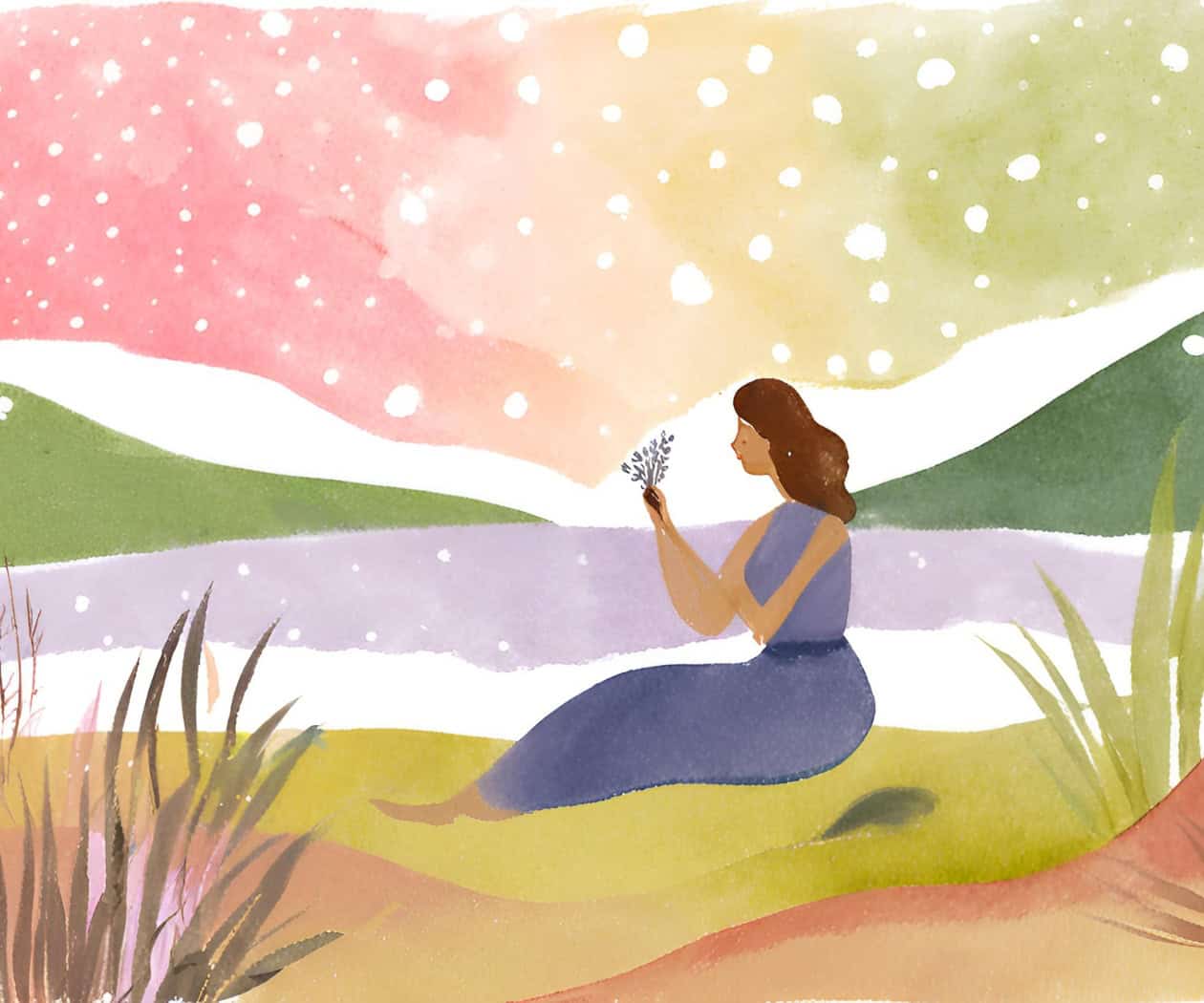
 Por:
Por: 

