No cabe duda que vivimos tiempos convulsos, con grandes retos de todo tipo a nivel social, político, económico. Sin embargo, en las últimas décadas un asunto en particular ha venido a abrir el panorama y a ofrecernos amplias y profundas posibilidades de acción y de reflexión: los cuidados, entendidos como necesidades, trabajo, relación, procesos de dominación y de justicias.
Impulsados por luchas diversas como la de los movimientos feministas y de mujeres, los cuidados se han convertido en un hito de discusión pública en las instituciones estatales, en la academia, en las organizaciones sociales.
Y dentro de todas estas actividades de deliberación y análisis sobre cómo sostenemos y cuidamos de las vidas individuales y colectivas, el pasado 5 de junio se llevó a cabo el 4º Encuentro sobre trabajos de cuidado: Historia y Futuros del Cuidado en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Un grupo de investigadoras, situadas en distintos momentos de nuestras trayectorias formativas y profesionales y provenientes de distintas disciplinas, así como de países y universidades, nos conjuntamos para participar en este anhelado evento.
Dada la coyuntura actual en EU, muchas de nosotras decidimos acudir de manera virtual, lo que no impidió que el encuentro se viviera como un espacio rico de intercambio y de conversación colectiva. Coordinadas por profesoras y estudiantes muy queridas, (y entendiendo este trabajo de coordinación como un trabajo de cuidados y de sostén en y de la práctica académica misma), sostuvimos dos paneles dedicados a reflexionar en común sobre los vínculos entre los cuidados y los espacios públicos en América Latina.
El primer panel, titulado "Espacios públicos y cuidados", fue un espacio de diálogo entre Julia Islas (Universidad de Montréal, Canadá); Angélica Yasmín Dávila Landa (CIESAS, México); Julie Gamble (Universidad de Vanderbilt, EU) y Gaia Sciarini (Universidad de Ginebra, Suiza).
En esta mesa abordamos cómo las prácticas y narrativas cotidianas de cuidado resignifican el espacio público convirtiéndolo en un lugar de vínculos, solidaridad y participación ética y política activa para mujeres y disidencias cuyos trabajos de cuidados y ciudadanía han sido históricamente invisibilizados.
A través de distintas voces, reflexionamos sobre cómo el trabajo de cuidados (muchas veces informal, no remunerado o vinculado a la esfera privada) se convierte en una vía de acceso a la vida pública, así como en una forma de habitar la ciudad que desafía la división clásica entre lo público y lo doméstico y que genera desde las vidas y los vínculos de todos los días, diversas formas de construcción de justicias y de acción política.
El segundo panel, "Género, cuidados", espacio público e inclusión social, reunió a Charmain Levy (Universidad de Québec en Outaouais, Canadá); Nora Nagels (Universidad de Quebec en Montreal, Canadá); Françoise Montambeault (Universidad de Montreal, Canadá); Leda Pérez (Universidad del Pacífico, Perú); Cecilia Rossel (Universidad Católica del Uruguay, Uruguay) y Melina Altamirano (El Colegio de México, México).
Esta segunda conversación se enfocó en las políticas y prácticas institucionales y comunitarias que estructuran el cuidado en América Latina. Las participantes reflexionaron sobre cómo estas iniciativas (tanto institucionales como nacidas desde los movimientos sociales) están atravesadas por relaciones de poder, particularmente de género, clase y raza. Se discutió hasta qué punto estas políticas logran (o no) redistribuir el trabajo de cuidado, cuestionando las limitaciones de los regímenes de cuidado feminizados y familistas en la reducción de desigualdades de género.
Ambos paneles ofrecieron una valiosa oportunidad para compartir experiencias y enfoques sobre el papel del cuidado en la configuración de las ciudades, las políticas públicas y las relaciones sociales en América Latina.
A lo largo de las discusiones, se propuso comprender las prácticas y narrativas del cuidado no solo como esenciales para sostener una diversidad de vidas (muchas de ellas aún invisibilizadas o ignoradas por las instituciones), sino también como herramientas profundamente éticas y políticas, con el potencial de transformar territorios, vínculos y formas de vida en común, bajo distintos horizontes de justicias.
En conjunto, estos espacios de diálogo no solo permitieron visibilizar la riqueza y diversidad de experiencias en torno al cuidado en América Latina, sino que también abrieron preguntas urgentes sobre cómo habitamos nuestras ciudades, cómo se distribuye el trabajo vital de sostener la vida, y quiénes quedan fuera (o dentro) de las políticas que lo regulan.
Este encuentro reafirmó la importancia de seguir construyendo redes transnacionales de investigación y acción que, desde distintas geografías y saberes, contribuyan a reconfigurar el presente y a proyectar futuros más habitables para todas, todes y todos. En ese sentido, agradecemos a todas las personas que hicieron posible este gran evento y deseamos con gran alegría volver a conjuntarnos para, como dicen Joan Tronto y Berenice Fisher, seguir deliberando en común cómo sostener nuestras vidas “de la mejor manera posible”.
*Sobre las autoras:
Julia Islas Proni
Becaria de la SECIHTI y actualmente es doctorante en Ciencias Políticas en la Universidad de Montreal. Su investigación se centra en los espacios creados por y para las personas sexo-disidentes en Ciudad de México, con un enfoque en las prácticas y narrativas de cuidado que emergen dentro de estos espacios. ([email protected])
Doctoranda en Antropología en el CIESAS-Ciudad de México, maestra en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Co-coordinadora con la doctora Itzel Mayans del Seminario de Investigación “Sociología Política de los Cuidados” en el Instituto Mora. Colabora con diferentes mujeres cuidadoras y colectivas en la construcción de condiciones más justaspara dar y recibir cuidados. ([email protected])
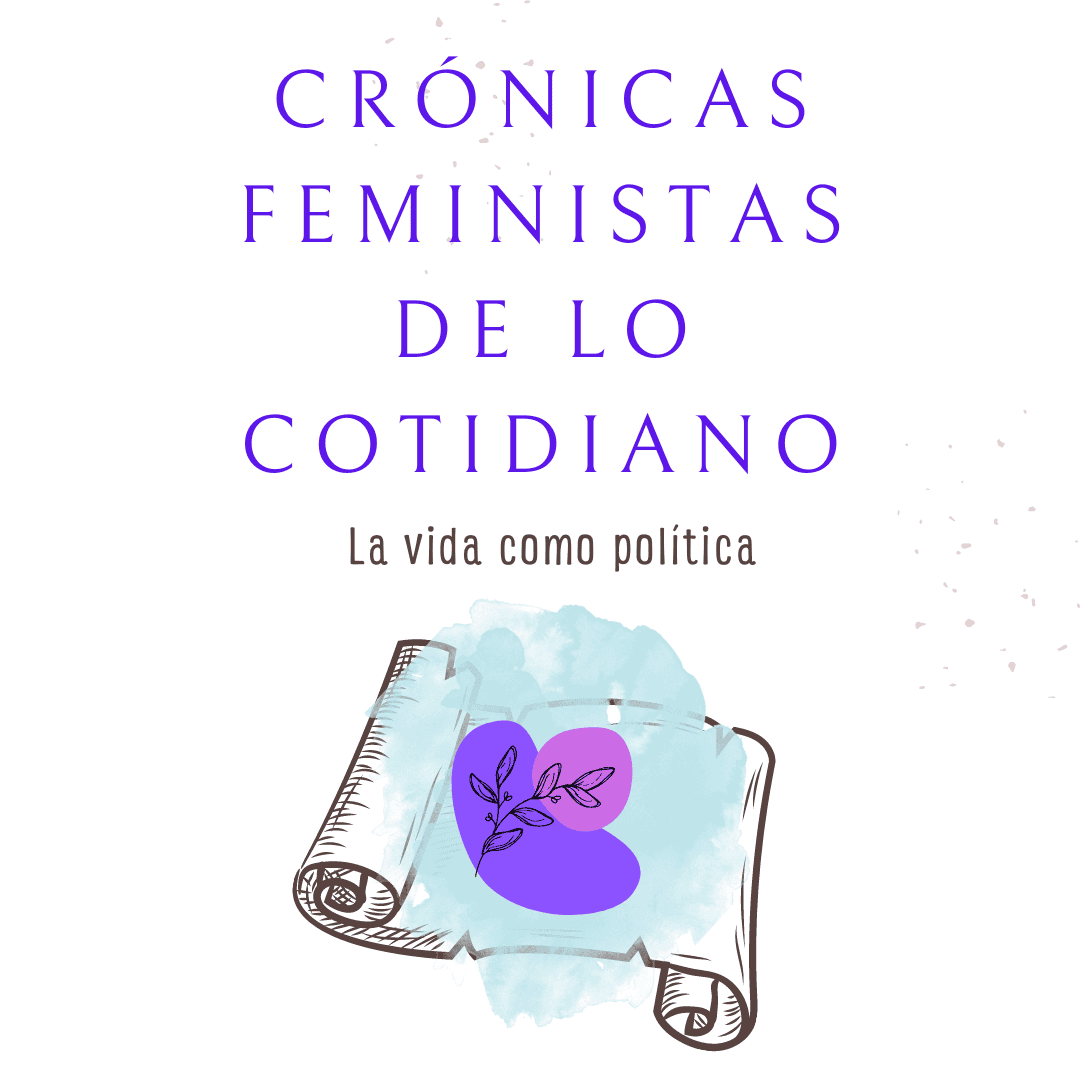

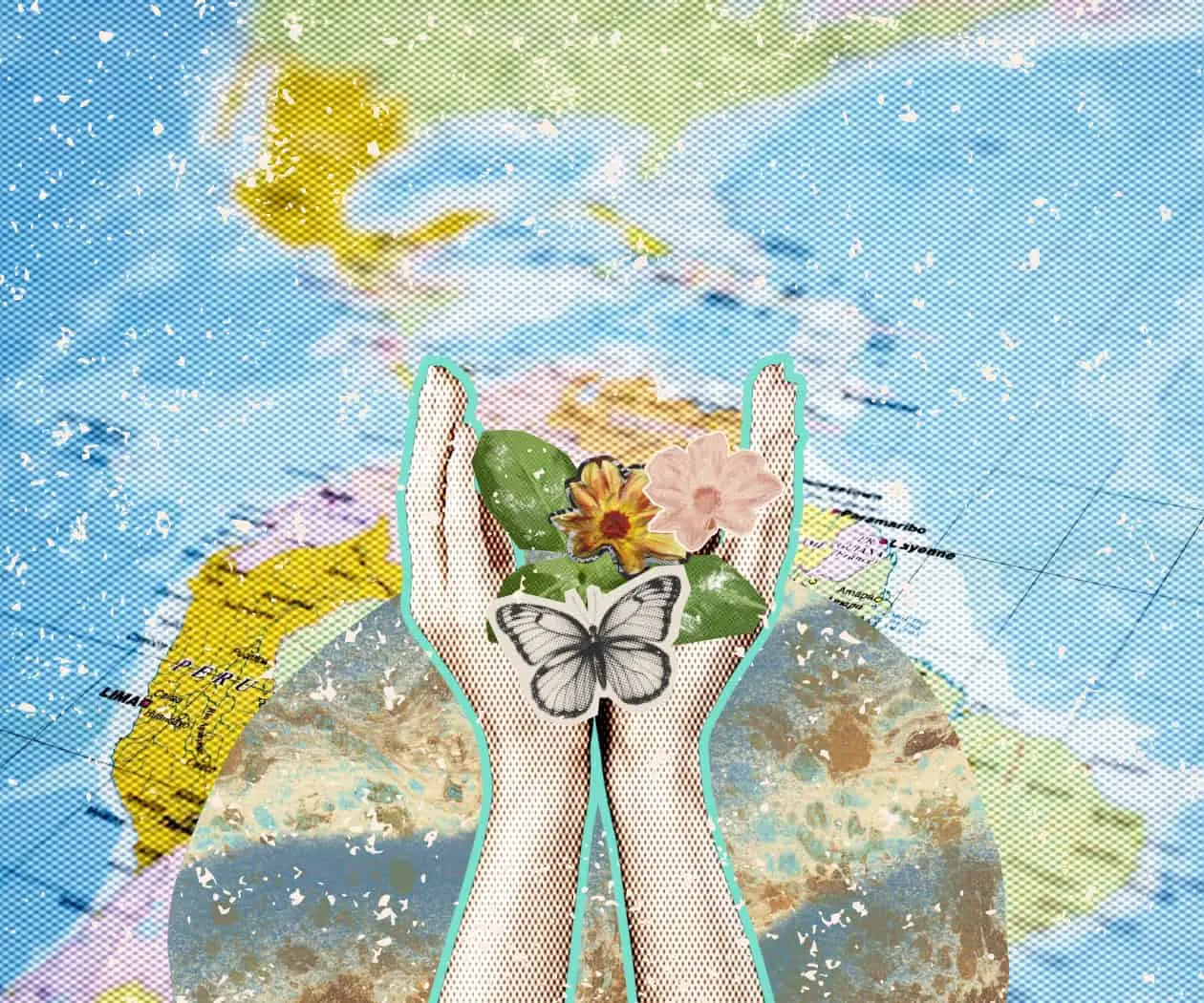
 Por:
Por: 


