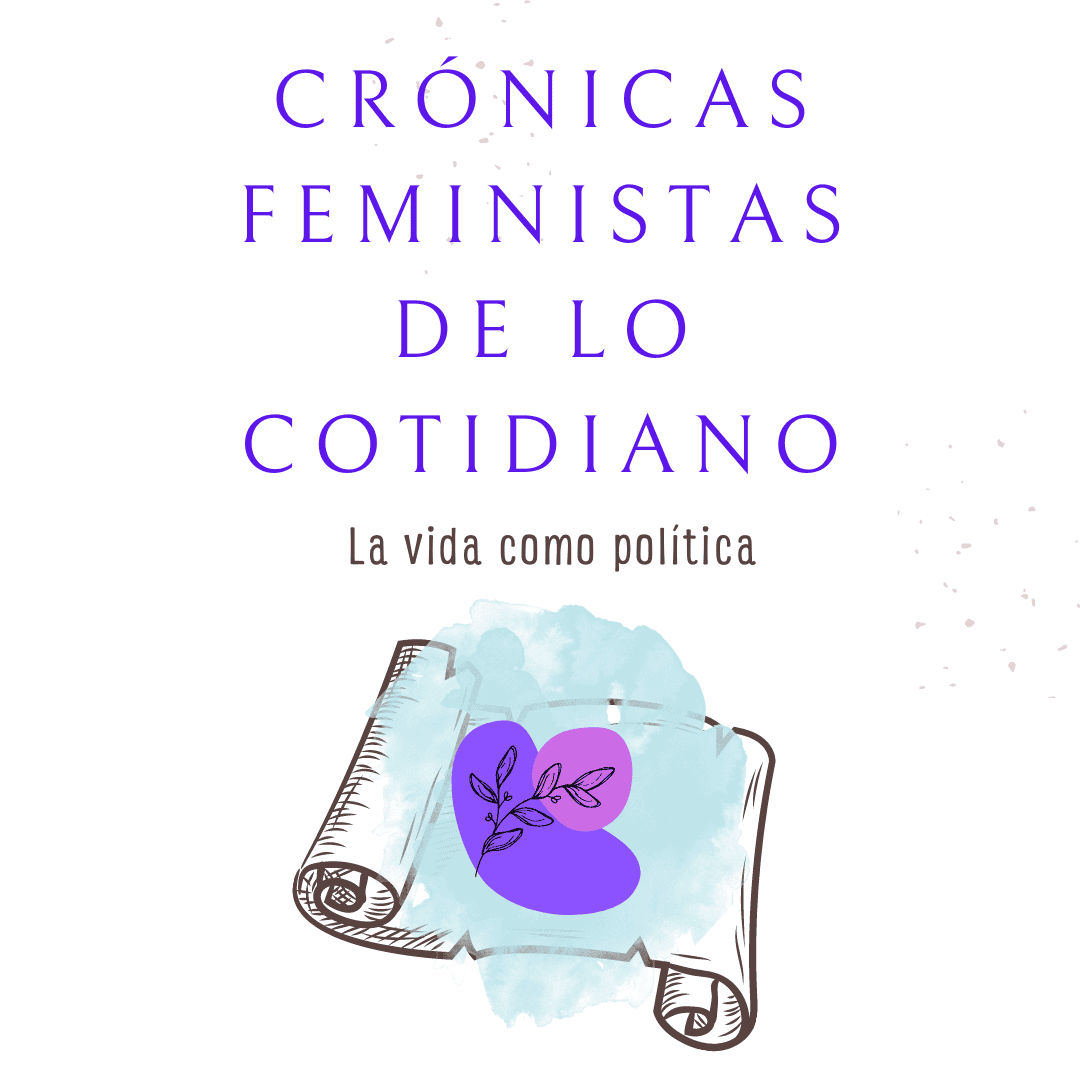Llego puntual a mi turno para visitarla y cuidarla. Quizá decir cuidarla es muchísimo y sólo debiera decir para acompañarla, porque no voy a hacer nada más que estar ahí, compartiéndole mi cariño y mi presencia. Y conteniendo mi dolor por verla sufrir. Pero siento en mí que voy a eso: a cuidarla.
Ella está en la cama acostada, muy débil de salud. No abre los ojos. Me acercó despacito, respirando profundo para no llorar. Yo he venido a cuidarla y no quiero darle más problemas. No quiero hacerla sentir mal haciéndole ver que me siento mal porque ella está mal. Muchos “males” que preferiría evitar o esconder. Disimular. Abrazar, para suspender temporalmente sus espinas.
Me acerco muy lento y tomo con cariño su mano. He escuchado mucho sobre la importancia de desromantizar los cuidados. Estoy de acuerdo. Pero hay que tener cuidado y precisión: el amor al cuidar en sí mismo no es patriarcal. Lo patriarcal es la designación social que ha hecho del cuidar “por amor” sea una obligación que debe entenderse y practicarse como una naturaleza femenina, sustentada en la gratuidad y en el no reconocimiento del valor de estos trabajos.
“Cuidar no cuesta nada, no vale nada”, nos dicen con arrogancia y condescendencia, justamente, quienes menos hacen ni proveen estos cuidados, estos trabajos. (Angélica Dávila Landa)
Por ello, como investigadora y activista, hago muchos esfuerzos por eliminar la romantización patriarcal del cuidado. No sólo para no reproducirla o para problematizarla. Sobre todo, para discernir de ella la urgencia y la importancia radical de visibilizar, retribuir y redistribuir no sólo las “cargas” y los “costos” del trabajo de cuidados, sino también sus potencias éticas, políticas, vitales y afectivas.
Pero como cuidadora, siento un impulso muy importante para expresar que yo siento amor en este momento. Que intento, incluso, hacerlo crecer para poder sostenerme en tanta vulnerabilidad situada en un sólo lugar; siento que mi sentir dista mucho de ese romantizar. Y es que pulsa en mí la necesidad y la importancia de abrir nuestras escuchas y comprensiones a las diferentes formas (a veces en tensión) en que se siente el cuidar, a sus prácticas y a sus condiciones sociales.
Habitar esta apertura no siempre es fácil. Me ha ayudado a decir que estoy harta de que se considere a las mujeres como las únicas naturalmente aptas y dispuestas a cuidar. Y me ha hecho posible dejar de cuidar y de sostener a muchos “irresponsables privilegiados”, como les llama Joan Tronto.
Pero también me ha permitido decir que me encuentro igual de harta de tener miedo de expresar el amor que muchas veces yo siento al cuidar. Que estoy cansada de ser precavida al hablar afectiva y emocionalmente del reconocimiento profundo que siento ante los cuidados y los amores de las demás. O de las personas que así lo sientan. Porque sepan, amigas mías que cuidan, conmigo pueden hablar de sus cansancios y de sus hartazgos por su trabajo de cuidados, de sus arrepentimientos y deseos de no hacerlo; pero también de sus cariños, de sus alegrías y de sus profundas dedicaciones, que reconozco como otro trabajo y otra expertise. Otra eticidad y otras políticas.
Respiro profundo. Me duele que algo le pueda doler en este momento. Y respiro para volver a disimular mi preocupación. Entonces noto que ese amor que siento por ella, también cuida de mí. Es un bálsamo que me protege de tanto dolor (aunque no sé si a ella también) en una sociedad que nos ha dejado solas para presenciar y atender la vulnerabilidad lastimada que la vida en tanto vida conlleva.
La vulnerabilidad, además, desigualmente acrecentada por clase, género, etnia, y demás categorías sociales y políticas.
Ella mueve uno de sus deditos sin abrir sus ojos. Yo voy rápido con mi mano al encuentro de su otra mano. Se la tomo fuerte y suave a la vez, como aprendí de otras cuidadoras, y le comienzo a hablar con amor de la vida que sigue. Le hablo de las jacarandas de la ciudad, de los gatos, de los cacomixtles que viven por mi casa.
Le digo que descubrí que soy una mujer valiente. “Como tú”, le digo en un suspiro suspendido, con un pecho apretado para no terminarme de romper. Ella me responde con pequeñas caricias intermitentes, sin abrir nunca sus ojos. Pequeñas caricias que yo recibo como otro bálsamo, como otro amor suspendido que ella me regala por simplemente yo existir y estar ahí. Me sorprendo.
Yo he venido a cuidarla. Pero desde ese amor que he tratado de acrecentar en su presencia y para su presencia, en ese dolor creado por las condiciones injustas para cuidar, he terminado por ser cuidada por ella también. Por una caricia minúscula que tiene el poder profundo de hacerme saber querida, unida a ella, resguardada. Consolada, porque esa caricia, entre existir y no existir, me hace agradecer que lo haga, porque me ayuda a sostener una vida que pende, unas vidas que duelen. Y a la vez, desgarrada, porque sé que debería de haber más para poder cuidarla con toda la dignidad que se merece.

Me lleno de ese momento. Y lo asumo: es importante no romantizar nunca de manera patriarcal el amor en los cuidados. Es importantísimo escindir amor de obligación. Reclamar otras posibilidades para querer y cuidar. Pero considero que parte de ello es no dejarle todo el amor al patriarcado. Saber y defender que hay otros amores y otros cuidados posibles que deberíamos renovar y practicar a través de una libertad interdependiente, no obligada a sentir o no sentir una u otra cosa, donde no se nos obligue a sufrir ni a sacrificar por cuidar. Donde no sentir ni amor ni alegría implique uno de esos sacrificios.
Por eso, sostenida en esta caricia efímera y atemporal, decido gritarlo con fuerza: AMOR, yo te elijo.
Y más que eso: yo te reclamo y te recupero como mío. Como nuestro. Como un cuidado mutuo y una práctica política que, todavía en condiciones de desigualdad y de injusticia, nos hemos podido donar y nos ha permitido seguir.