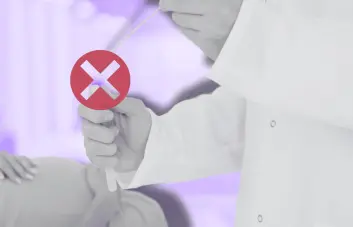La medicina, como ciencia aplicada, ha buscado promover, mantener y restaurar la salud. En su vertiente alópata u occidental, los hospitales institucionalizaron esta misión al incorporar tecnologías surgidas de los vertiginosos descubrimientos científicos de las últimas décadas.
En esta misión, la medicina ha tenido que evolucionar y corregirse, pues, aunque el esquema hospitalario catalizó un enorme progreso, trajo consigo algunos efectos cuestionables. Hoy se invoca el discurso de la atención centrada en la persona para recuperar la autonomía y salvaguardar la dignidad de quienes, en el rol de pacientes, depositan su confianza en los servicios de salud.
Sin embargo, entre las fallas, hay algunas imperdonables. Como cuando las instituciones, respaldadas por la ciencia médica y las profesiones de la salud, participan en el atropello de derechos humanos. Este es el caso de la violencia obstétrica (VO), presente desde mucho antes de que se acuñara el término.
El concepto surgió en América Latina, impulsado por los movimientos feministas a principios de los 2000, y se convirtió en categoría jurídica cuando en 2007 Venezuela emitió la primera legislación en el mundo que la tipificó explícitamente como forma de violencia de género. Poco después, el debate se trasladó al ámbito global y en 2014 la OMS lo abordó como un problema de salud pública y derechos humanos, bajo la denominación de “faltas de respeto, abuso, maltrato y deshumanización en la atención obstétrica”.
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sentó las bases conceptuales para abrir el tema, al definir la violencia institucional como aquella ejercida por prestadores de servicios de salud que discriminan o dañan a las mujeres. En 2016, la CNDH emitió la Recomendación General 31, reconociendo oficialmente la violencia obstétrica en el país.
La encuesta ENDIREH 2021 documentó una incidencia de VO en el 31.8% de las mujeres que tuvieron un parto en los últimos cinco años. Es probable que esta medición sea inferior a la real, pues requiere estandarizar tipos y formas en que se ejerce la violencia, además de la sensibilidad necesaria para identificarla.
La VO se refiere a conductas negligentes, imprudentes, discriminatorias, irrespetuosas u omisas ejercidas por profesionales de la salud durante el embarazo, parto o puerperio (40 días posteriores al nacimiento). Sin embargo, es alrededor del evento del parto, en el contexto hospitalario, donde se concentran los mayores riesgos.
Existen diversas tipologías aún en discusión en el ámbito académico, pero en general se distinguen formas de violencia física, psicológica y sexual. Las violencias más flagrantes, como golpes, gritos o humillaciones, son fáciles de reconocer. Otras, en cambio, han quedado invisibilizadas al normalizarse en un sistema médico saturado, subfinanciado y, sobre todo, carente de perspectiva de género.
Ese sistema ha permitido prácticas como la subestimación del dolor de las pacientes, la falta de anestesia o analgesia oportuna, la coerción para el uso de métodos anticonceptivos, así como la falta de privacidad, e información clara que garantice autonomía en las decisiones. También ha fallado en ofrecer un trato empático y humano en momentos de dolor e incertidumbre.
Por otro lado, técnicas medicalizadas, caducas y poco cuestionadas han provocado daño: sujeción forzada, privación de agua y movimiento, tactos vaginales excesivos, episiotomías (corte perineal) indiscriminadas, maniobras de presión durante la expulsión y uso de instrumentos (fórceps) sin justificación médica. El corolario es la sobreindicación de cesáreas, que en México alcanza el 45.6%, muy por encima del 10–15% recomendado por la OMS.
El primer paso es nombrar y medir la VO para poder mitigar y, con determinación, erradicar. Las estrategias deben estar fincadas en política pública y ser comprensivas del contexto, para abordar con mirada sistémica los procesos, la cultura, los incentivos y los comportamientos, apoyadas en educación y sensibilización de pacientes, estudiantes y proveedores de salud.
En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, la erradicación de la violencia obstétrica es apenas un peldaño dentro de una agenda más amplia para garantizar el pleno goce de estos derechos para las personas gestantes.
Se trata de una urgencia médica, social y humana. Los sistemas de salud deben asumir el mandato de “primero no hacer daño” desde la salud pública y el principio de no maleficencia desde la bioética. Entre tantas necesidades de acceso y equidad, detener esta forma de violencia constituye un punto de partida impostergable.


 Por:
Por: