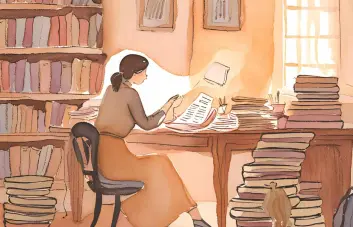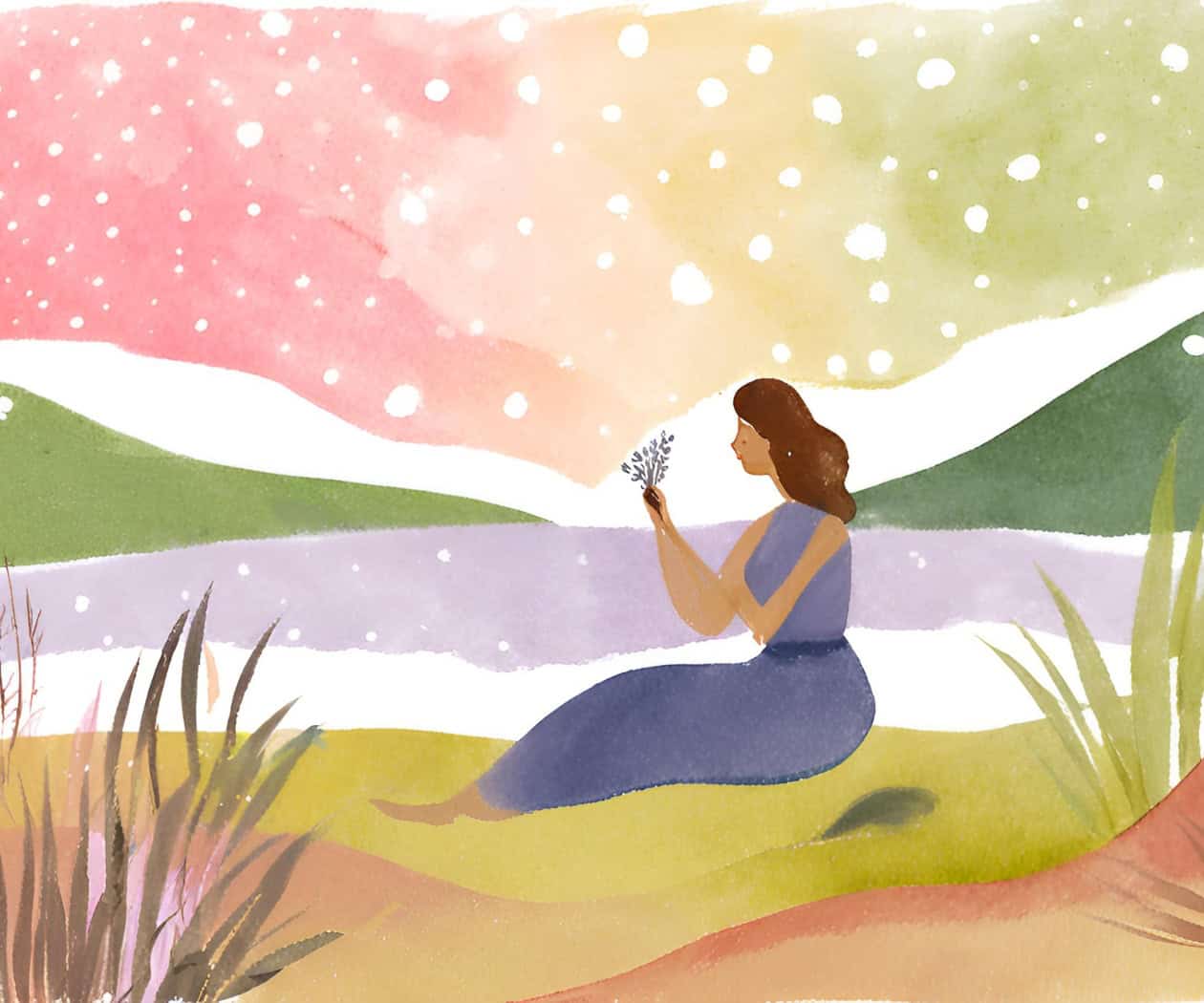Desde que era niña decidí que quería ser escritora. Gracias a mi mamá que toda la vida, mientras caminábamos juntas por la calle, viajábamos en el camión o estábamos simplemente echadas en el sillón, me platicaba en voz alta los libros que ella había leído o las películas que había visto, sentí muchas ganas también de contar historias. De escribirlas, sobre todo. Entonces me conseguí una libreta, una pluma de tinta verde y observé en mí que las historias que quería comenzar a escribir eran cuentos y novelas.
Pero ese camino se vio truncado pronto por dos cuestiones, principalmente. Una, por dos hombres que arruinaron mis libretas y mis escritos inaugurales: mi papá que, sin prestarle la atención debida, mojó uno de mis cuadernos, y borró la tinta y las palabras que había inventado allí.
El otro, un amigo de la adolescencia, que en ese momento mismo dejó de serlo, que perdió otro de mis cuadernos. Estas experiencias luego las signifiqué como esas acciones del patriarcado en donde no se valoran ni se cuidan las palabras de las mujeres. Y junto a ellas, la otra cuestión que me hizo alejarme un poco más de la escritura, que yo nombraba como ficción, fueron las dudas existenciales que me ocasionaba, justamente, escribirla.
En efecto, cuando iba a la mitad de un cuento, o incluso cuando lo terminaba siempre me quedaba la duda de cómo terminaría esa historia en la vida real. “Si fuera cierto el relato que escribo, ¿cómo sería, por dónde iría, qué harían las personas, qué sentirían?”.
Entonces, ante la imposibilidad de encontrarles respuestas a estas intrigas, y de restaurar mis cuadernos perdidos o dañados, poco a poco fui dejando de escribir mis cuentos y mis palabras ficcionadas.
Fue entonces que me di cuenta de que yo quería escribir no sólo para inventarme mundos. Y no porque la literatura no fuera valiosa, ni mucho menos; a menudo me acompaña en mis andanzas.
Sino porque quería, con la escritura, conocer estos mundos. Los mundos que ya existían, que ya se hacían todos los días, que cambiaban, que se cuidaban y que se descuidaban, que sorprendían por el simple hecho de ser posibles, de ser y de estar ahí en la cotidianidad de nuestras existencias. Quería escuchar a las personas y resguardar y cuidar sus palabras con mi escritura.
Este deseo permaneció mudo y escondido en mí durante mucho tiempo. Hasta que casi 20 años después me encontré con la etnografía. Con la etnografía feminista, particularmente.
En efecto, dentro de la antropología, los feminismos comenzaron a tomar fuerza desde hace varias décadas para visibilizar a las mujeres en distintos entornos culturales, para rescatar la importancia de nuestras vidas en sí mismas, de nuestras palabras, de cómo entendíamos, vivíamos y hacíamos el mundo y nuestros mundos; para problematizar, criticar y transformar las relaciones de poder y explotación que nos asolaban. Para recuperarnos como sujetas históricas y activas de nuestras propias sociedades y experiencias.
En esos procesos, la escritura etnográfica con perspectiva feminista, entre otras cuestiones, se convertía en el testimonio colectivo de todo ello. Conformaba una escritura vital en tanto que partía y atravesaba la vida cotidiana, recogiendo, desde una perspectiva crítica del género, cruzado con otros órdenes de opresión, nuestras existencias y nuestras resistencias como mujeres diversas. Una escritura vital que, además, me hacía dar cuenta de que hablando de las propias vidas se les podía ir llevando a formas más justas y dignas de vivirlas.
De esta manera, en la etnografía feminista encontré una forma de escribir para dar respuesta a mis preguntas: para saber cómo era tal o cual historia, qué caminos había seguido, qué mujeres la habían sostenido.
Un tipo de escritura que me llevaba a encontrarme con estas mujeres y sus historias, y con ello, conmigo misma y mis propias historias que, en conjunto, nos permitían nombrar y comprender nuestras vidas, nuestros mundos, nuestros deseos, nuestros cuerpos, nuestro ser y hacer.
Una escritura vital que también recuperaba nuestras fantasías y nuestras invenciones, y que las colocaba en un estatuto de utopía; es decir, de un mundo que, aun cuando no existía todavía, ya se veía posible porque lo habíamos imaginado y deseado, justo aquí: en la vida de todos los días. Y en la escritura de la vida de todos los días.
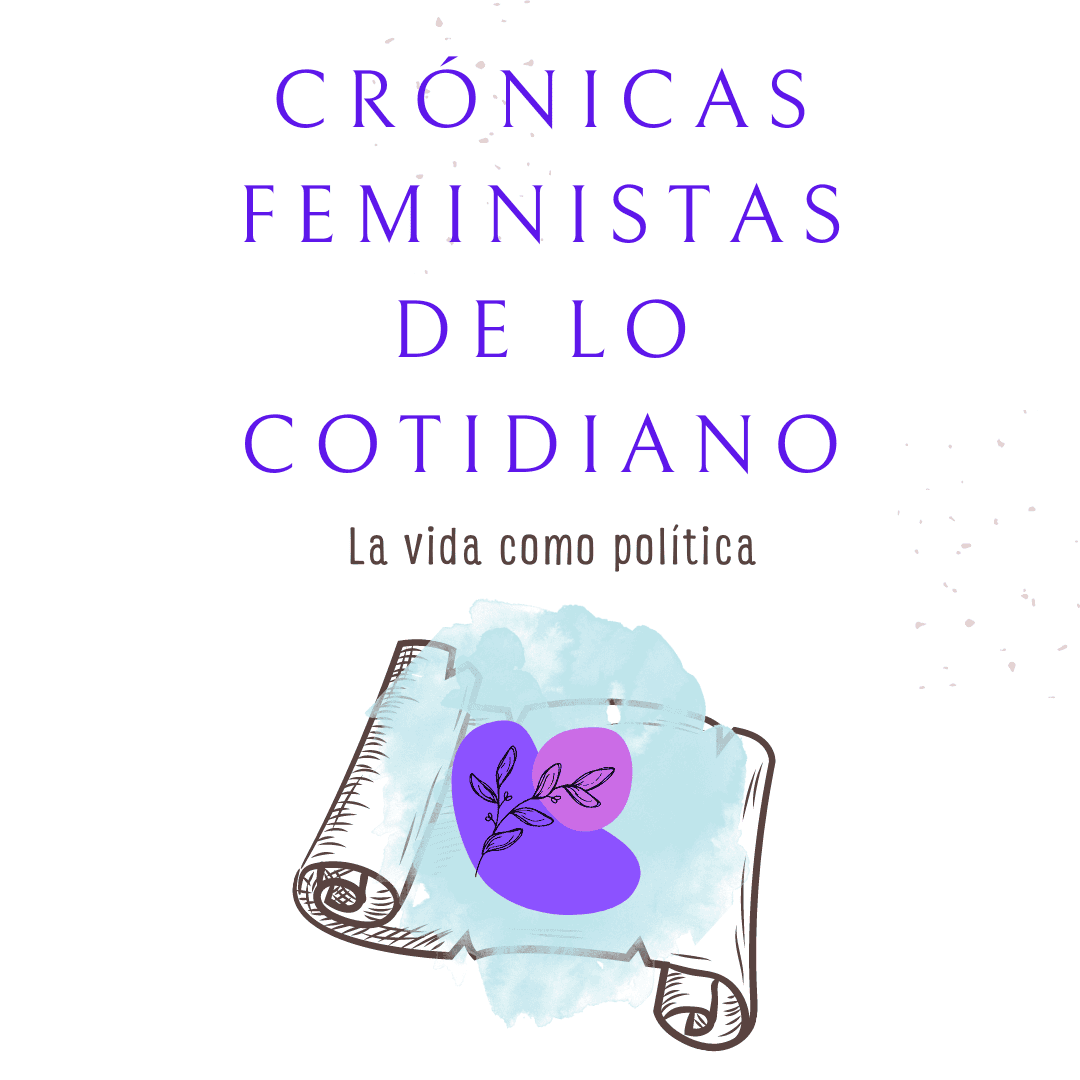

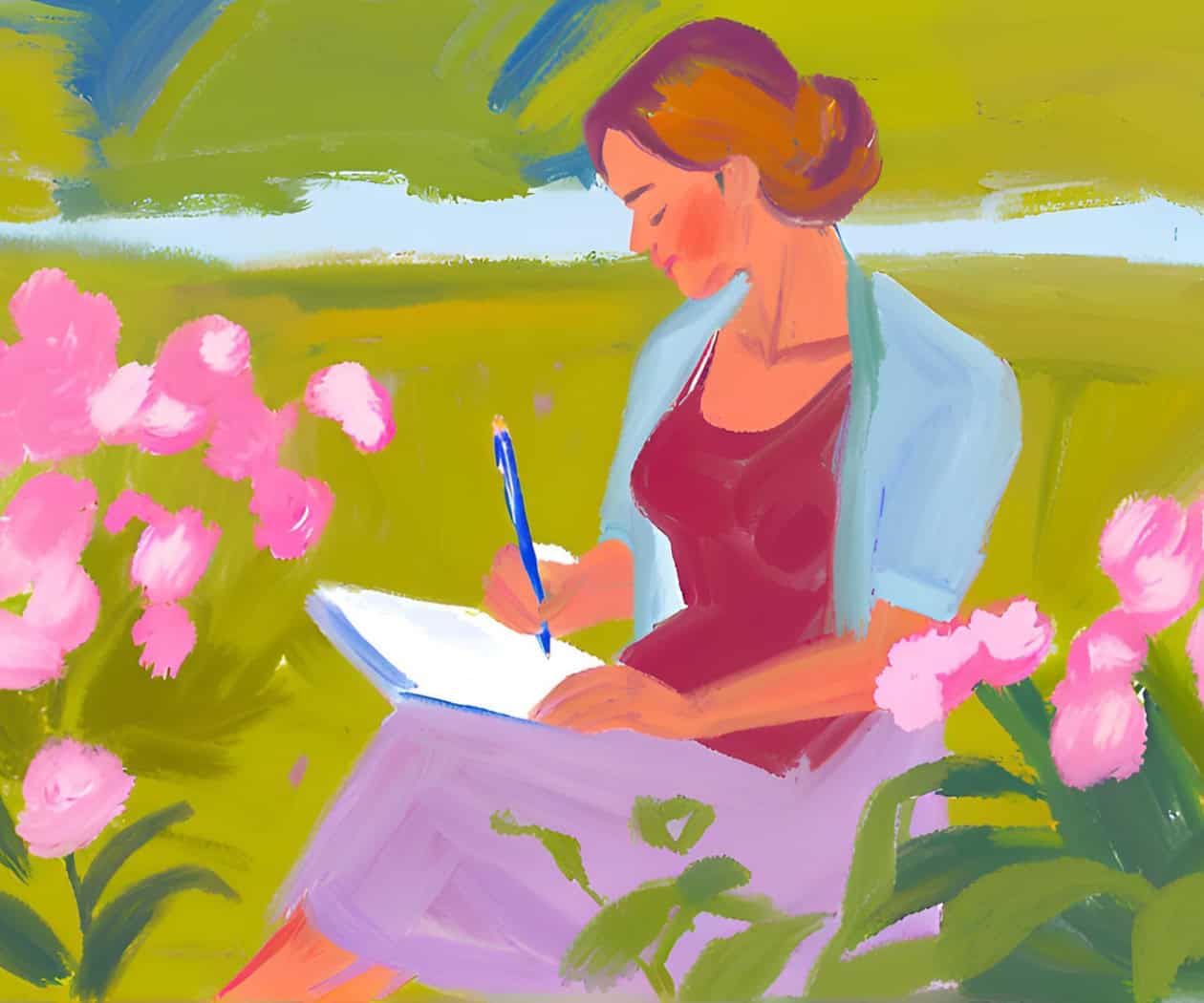
 Por:
Por: