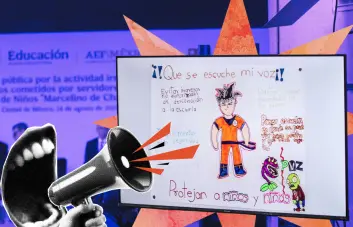La violencia es un monstruo que cambia de forma según el contexto que lo alimenta. Una de las manifestaciones más devastadoras es la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia. La edad, la posición de vulnerabilidad, la etapa de desarrollo, la madurez, la experiencia y, por supuesto, el género, son factores que intersectan cuando hablamos de las víctimas de este tipo de violencia.
Estos factores, sumados a que la persona agresora abusa de la confianza y el cariño brindado por el niño, niña o adolescente, que detenta una posición de poder en los espacios donde conviven, que tiene cercanía con su familia o su comunidad, o el hecho de que desempeña un rol de cuidado, impiden que la persona menor de edad responda a las exigencias del Estado adultocéntrico que, a través de sus leyes penales, imponen tiempos –en muchas ocasiones brevísimos— para denunciar estos actos.
México ocupa el primer lugar de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Diariamente, hay más de 1640 denuncias por delitos sexuales cometidos en contra de este grupo, por lo que se calcula que se cometen al menos 600 mil delitos de esta naturaleza anualmente. Este escenario se agrava cuando introducimos al género como variable, donde la etiqueta de “objeto sexual” marca los cuerpos de las niñas y adolescentes.
El orden social de género, como se ha abordado ampliamente en La Cadera de Eva, impone creencias, expectativas, estereotipos y roles de género, que subordinan a las mujeres y le conceden mayor poder, mayor valor y mayores ventajas a los hombres. Como parte de esta visión, existe la creencia de que los cuerpos de las mujeres –en cualquier etapa de la vida— están sexualmente disponibles y tienen como principal propósito brindar placer y satisfacción a los otros.
Estas creencias fomentan la cosificación de los cuerpos de las mujeres desde edades tempranas, incluso cuando, debido a su edad, no comprenden los actos sexuales ni sus consecuencias y tampoco puede exigírseles dicha comprensión, al carecer del desarrollo y la madurez necesarias para hacerlo.
Esto las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia sexual, ya que las personas agresoras se aprovechan de esta condición para ejercer control y manipulación sobre ellas.
Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que 120 millones de mujeres —una de cada diez— han sufrido algún tipo de violencia sexual durante su niñez o adolescencia. En México, la situación refleja una clara desigualdad de género: de las víctimas de violencia sexual entre 1 y 17 años, nueve de cada diez son niñas y adolescentes.
En este escenario se enmarca el amparo directo 16/2024. En 2015, una adolescente le contó a su madre que, desde que tenía memoria, era víctima de violencia sexual por parte de uno de los tíos con quien tenía convivencia cercana e, incluso, vivió una temporada en su casa por la cercanía de su secundaria. Principalmente, le comentó dos eventos que ocurrieron cuando ella tenía nueve y doce años. Ambas acudieron al Ministerio Público a denunciar estos hechos.
Previo a que se dictara sentencia, el tío señaló que no podía ser acusado por los hechos de violencia cometidos cuando la víctima tenía nueve años, porque no los había denunciado en el plazo que la ley penal contempla para su investigación, es decir, señaló que el delito había prescrito.
Sin embargo, tanto el Juez de primera instancia como la Sala de apelación condenaron al tío de la víctima, al considerar que, al momento de la denuncia se encontraba vigente la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece la imprescriptibilidad de los procesos judiciales que involucran a las personas menores de edad.
Este argumento fue combatido a través de la demanda de amparo que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la resolución a cargo de la exministra Ríos Farjat, la Primera Sala determinó que la violencia sexual cometida en contra de niños, niñas y adolescentes es una experiencia sumamente traumática que tiene consecuencias en su salud física y mental, así como en su aprendizaje y desarrollo, lo que deja a la víctima vulnerada física y emocionalmente.
Estas secuelas pueden afectar de forma significativa su capacidad para revelar los hechos, así como el momento en que decide hacerlo, lo que propicia que en muchos casos ocurra hasta la adultez.
Esta revelación tardía impacta significativamente en el acceso a la justicia de las víctimas, quienes después de años o incluso décadas, deciden denunciar lo sucedido y se enfrentan a un sistema de justicia que les niega la investigación de los hechos y la persecución de las personas responsables debido al tiempo transcurrido desde la comisión del delito.
Por esta razón, la Primera Sala determinó que los delitos sexuales cometidos en contra de las personas menores de edad no pueden estar sujetos a los plazos de prescripción previstos en las leyes penales, sino que deben ser investigados y, en su caso, sancionados y reparados, aun cuando sean denunciados años después de que se cometieron.
Esta medida permite reconocer que las víctimas enfrentan un tiempo propio distinto al contemplado en las leyes penales, debido a la gravedad de los actos, las relaciones asimétricas y de confianza en las que se cometieron, así como al impacto físico, psicoemocional y social generado.
De esta manera, el derecho al tiempo constituye una medida para proteger a las personas sobrevivientes de violencia sexual, al otorgarles el tiempo necesario para comprender, asimilar y verbalizar su experiencia, para compartirla con una persona de confianza y, eventualmente, cuando estén en condiciones de hacerlo, poder denunciar a quienes lo cometieron, sin estar limitadas por los plazos rígidos establecidos en la legislación penal.
Un sistema judicial que protege a las infancias y adolescencias, principalmente cuando el impacto de la violencia se acentúa por razones de género, no puede permanecer neutral ante la vulnerabilidad en la que se encuentran cuando se ultraja su dignidad.
Reconocer los impactos presentes y futuros de estos actos exige que las autoridades prioricen la verdad, la justicia y la reparación integral por encima de los tiempos procesales, garantizando que las sobrevivientes reivindiquen su historia, transformen su experiencia en resiliencia y, poco a poco, reconstruyan su proyecto de vida.
*Itzel de Paz Ocaña e Iris del Carmen Cruz De Jesús son licenciadas en derecho y colaboradoras del equipo de la exministra Ana Margarita Ríos Farjat.


 Por:
Por: