En la Ciudad de México al menos dos mujeres denuncian haber sido víctimas de difusión de contenido íntimo sin consentimiento por día, según datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analizados por la organización feminista Luchadoras MX. Ante esta cifra surge la necesidad de brindar herramientas a las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+ que decidan llevar un proceso penal para acceder a la justicia.
Por ello, de la mano de activistas, abogadas, periodistas, acompañantes y organizaciones expertas en violencia digital como Cultivando Género, R3D, Ciberseguras y Defensoras digitales, Luchadoras MX presentó su nuevo informe “Una mirada crítica feminista al delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento”.
Desde la experiencia y la perspectiva jurídica, el informe plantea dar alternativas al derecho penal sobre qué implica la penalización del delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. El informe deja de lado el uso del lenguaje técnico y jurídico para que todas las personas sin conocimiento legal puedan fortalecer el ejercicio de sus derechos y acceder a la justicia.
Derivado del informe, “Justicia en Trámite: El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México” de 2020, y en el contexto de la promulgación de la Ley Olimpia, en Luchadoras pudieron identificar que el 83% de las carpetas de investigación que se abrían por el delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento estaba en un limbo y que la operatividad de los tipos penales no estaba funcionando, dejando a las carpetas de investigación archivadas.
“No habían tenido ninguna resolución ni tampoco estaban pasando un proceso de judicialización. Entonces, nos preguntamos qué estaba sucediendo, por qué estas carpetas no estaban avanzando, no estaban llegando a ninguna resolución”, explica Elizabeth Avendaño, redactora del informe y abogada y activista feminista con formación en derechos humanos, género y temas sociales, en entrevista con La Cadera de Eva.
Nodos: los cuatro ejes para hablar sobre el delito
El informe señala cuatro aspectos fundamentales para abordar el delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento en los procesos jurídicos:
Intimidad / consentimiento: poner al centro del proceso judicial el consentimiento. Este punto establece la necesidad de definir la extensión del término, identificar sus límites y puntualizar la diferencia entre agencia y consentimiento.
Bien jurídico: identificar concretamente qué es se protege al pedir que una conducta se tipifique. “Un bien jurídico es tu derecho que está protegido y salvaguardado por la ley penal y si vulneran tu derecho va a haber una sanción. Creíamos importante saber qué derecho era el que pretendía proteger este delito”, explica Elizabeth Avendaño.
Verbos, tipo de contenido y tecnología: diferenciar los verbos utilizados en el derecho penal para hablar del delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento y así identificar aquellos que ayudan a accionar una carpeta de investigación y cuáles están afectando a la víctima. Además se aborda el cómo nombrar el tipo de tecnología utilizada en el delito.
Daño, sanciones y agravantes: reflexión sobre lo que pide al tipificar el delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento; lo que se considera daño desde lo jurídico y cómo se comprueba, cuáles son las sanciones, que alternativas existen a medidas punitivistas, qué pretendemos con las penas y si existe este delito más agravantes, qué se espera de ellos.
Los obstáculos para acceder a la justicia
La falta de sensibilidad y de capacitación de quienes atienden la violencia digital y el delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, son los factores que impiden que las víctimas de violencia digital accedan a la justicia, explica Avendaño.
“A la hora de denunciar se requieren procedimientos, peritajes y pruebas específicas. Creemos que se trata de infraestructura y de sensibilidad”.
Otro motivo que dificulta el acceso a la justicia es que las legislaciones y legisladores se enfocan en una política de punitivismo sobre una política de prevención que reconozca la necesidad de un cambio estructural más allá del derecho penal. La experta explica que el derecho penal le pone rostro al agresor, y aunque esto es necesario, también se deben señalar las estructuras de violencia patriarcal y feminicidas como origen del delito al momento de pensar en los tipos penales del delito.
“Ya es momento de evolucionar esas ideas y reflexionar sobre que el derecho sirve a una sociedad y que la cárcel nunca ha sido el final de las violencias”.
Es por ello que el informe apuesta a una serie de reflexiones que sobre cómo el sistema de justicia no solo debe reformar sus legislaciones, sino que también debe sensibilizar establecer herramientas de prevención, capacitación e infraestructura adecuada para atender el delito.

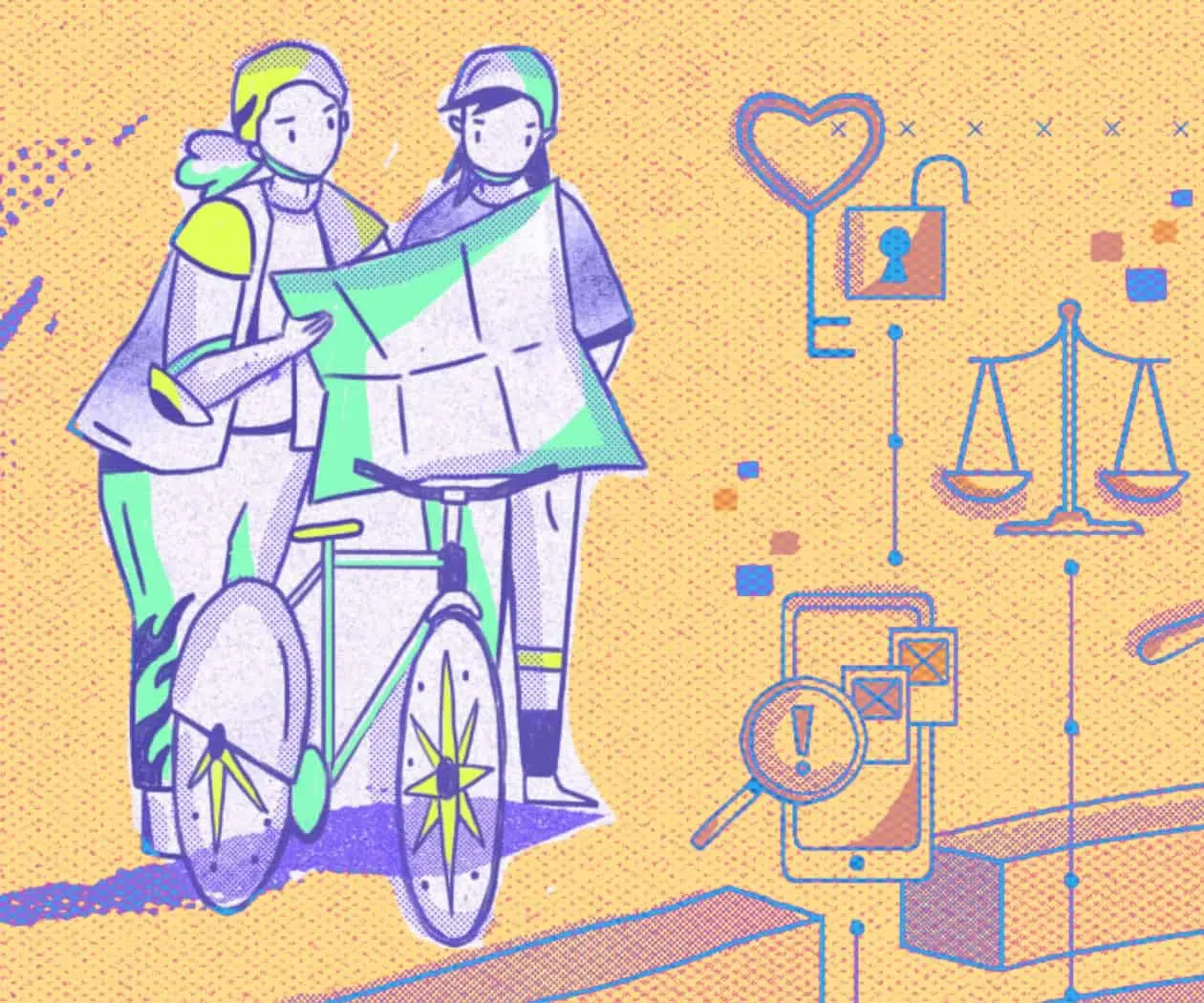
 Por:
Por: 


