¿Te levantas corriendo, trabajas sin parar, intentas conciliar mil cosas a la vez y, cuando finalmente caes en la cama, sientes que no has logrado suficiente? Esa sensación constante de “no tener tiempo” es el ejemplo perfecto de la cultura del ajetreo o hustle culture.
En entrevista para La Cadera de Eva, la doctora Luz María Galindo Vilchis, socióloga y jefa de carrera en la FES Aragón, explica que esta cultura tiene varias aristas. Una muy importante: cómo vivimos el tiempo.
Desde el siglo XIX, el trabajo remunerado se volvió el centro de nuestras vidas. Hoy, si no estamos “produciendo”, parece que nuestro tiempo no vale. Esto nos lleva a vivir en un constante movimiento, un ajetreo que se extiende a todas las áreas: la vida familiar, doméstica, con amistades, donde la productividad es el eje central y el tiempo escasea. Incluso, la dificultad de la movilidad en muchas ciudades agrava este constante correr.
Mujeres, las más afectadas
El ajetreo no nos pega igual a todas y todos. Las mujeres enfrentamos una doble o triple jornada. No se trata solo de horas en la oficina: también de la llamada doble presencia: estar en el trabajo, pero pensando en la cena, la ropa o las compras.
Los datos son claros. De acuerdo con la reciente Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del INEGI, las mujeres dedicamos 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, mientras los hombres destinan 18.2. Una brecha de más de 21 horas que crece aún más en comunidades rurales o indígenas.
Según Galindo esto no se trata de culpar únicamente a los hombres, sino de una estructura que ha construido la productividad pensando en un "varón heterosexual blanco" que trabaja de lunes a sábado y es el principal proveedor económico. A las mujeres, en cambio, se les dice: "puedes trabajar remuneradamente, pero también debes cuidar a los hijos y las labores domésticas".
La romantización del cansancio
“Estoy agotada, pero así soy feliz”, “No paro, pero me encanta estar en todo”. ¿Te suena? Esta forma de romantizar el cansancio no es casualidad. Se alimenta de una cultura capitalista que glorifica estar ocupada y hasta vuelve el descanso algo que “debe ser productivo”.
Galindo explica que esta idea viene de los siglos XVIII y XIX, cuando los roles eran fijos: hombres como proveedores y mujeres como cuidadoras. Pero hoy, en hogares con doble ingreso y con nuevas tecnologías, ese esquema ya no funciona.
Ojo: las nuevas generaciones crecieron en este contexto y lo reproducen de otro modo. En redes sociales se glorifica tener la agenda llena, no dormir por estudiar o trabajar, y hasta el multitasking se presume como habilidad.
El problema es que este ajetreo de la juventud se combina con un mercado laboral precario. Datos de un estudio del Tecnológico de Monterrey indican que el 85% de los jóvenes de la Generación Z en México experimenta estrés y el 77% tiene problemas de ansiedad o depresión relacionados con su empleo.
Sin embargo, aquí también está la semilla de la resistencia. Muchos de estos mismos jóvenes son quienes empiezan a cuestionar la trampa de la productividad total: buscan la cultura de la lentitud, desconectarse de redes, juntarse sin celulares, leer en silencio. En otras palabras, empiezan a bajarse del tren del ajetreo.
Burnout: cuando el cansancio deja huella
México es uno de los países con más estrés laboral en el mundo datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que antes de la pandemia, el 75% de las y los trabajadores en México ya sufría de estrés laboral, superando los niveles de China (73%), y de Estados Unidos (59%).
Además, un reporte reciente de AXA–Ipsos señala que ocho de cada 10 mexicanos sienten que el burnout afecta su vida diaria: insomnio, falta de concentración, relaciones desgastadas.
Y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte: trabajar más de 55 horas a la semana aumenta hasta en 35% el riesgo de infarto cerebral. No es exageración: la productividad mata.
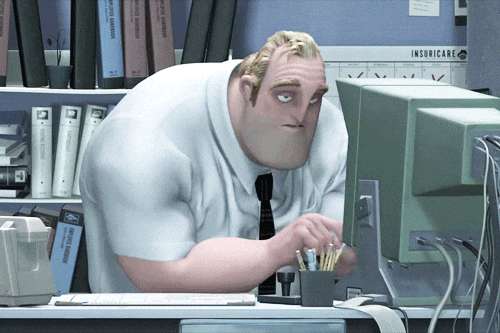
¿Y si empezamos a vivir distinto?
Frente a este panorama, Galindo propone un giro: poner los cuidados en el centro. Eso significa jornadas laborales más cortas, licencias de paternidad efectivas y políticas que den tiempo real a la vida.
En México, la resistencia al cambio es enorme. Seguimos con semanas laborales de hasta 48 horas y con una de las cargas más altas de la OCDE (dos mil 226 horas al año). Y, contrario a lo que se piensa, más horas no siempre significan más productividad.
Además, las licencias de paternidad siguen siendo cortas y poco utilizadas. Un sondeo de OCCMundial de 2025 reveló que el 23% de los padres desconoce las licencias laborales, y el 35% sabe que existen pero no en qué consisten.
Sin embargo, hay un camino: la economía del cuidado. Solo en México equivale al 26.3% del PIB, y más del 70% lo realizan mujeres. La CEPAL y la OIT calculan que invertir en este sector podría generar más de 31 millones de empleos en la región hacia 2035.
Además, el derecho al cuidado ya fue reconocido como un derecho humano autónomo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligando a los Estados a garantizar que podamos cuidar y ser cuidadas sin sacrificar nuestro acceso al empleo o la educación. Aun así, Galindo advierte: seguimos pensando los cuidados desde una lógica productiva.
La reflexión final es clara: la cultura del ajetreo no solo nos roba el tiempo, también nos roba la posibilidad de imaginar otro futuro. Tal vez el verdadero reto no sea producir más, sino atrevernos a vivir de otra manera.


 Por:
Por: 



