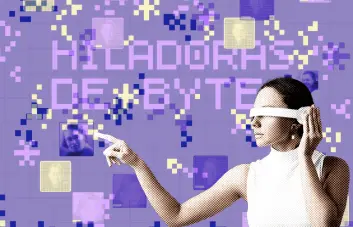La tecnología puede transformar nuestra realidad, pero también puede convertirse en un instrumento que refuerza desigualdades históricas. ¿Qué pasa cuando ese poder se usa para vigilar y controlar los cuerpos feminizados y racializados?
La reciente aprobación de la CURP Biométrica en México, que podrá tramitarse oficialmente a partir del 16 de octubre, generó preocupación entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil como la Red de Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC. Alertan que el nuevo documento, al almacenar datos biométricos, pone en riesgo la seguridad de sectores vulnerables como mujeres, personas racializadas y defensoras del territorio.
Cuando la tecnología y vigilancia se entrelazan, los derechos de las mujeres quedan en la cuerda floja, y su autonomía se disputa en un terreno nuevo: el código binario. Es lo que la académica Paola Ricaurte llama “Tecnoceno”. Una era en la que la tecnología no solo media nuestras vidas, sino que también decide sobre ellas.
“Las mujeres están en el centro de ese juicio, que ya no dicta un humano sino un sistema automatizado. Se cierra así un círculo perfecto de reproducción de desigualdades: quienes ya eran violentadas por otros sistemas, ahora deben enfrentar estas nuevas violencias, históricas pero transformadas por la tecnología”, explica Ricaurte, especialista en la intersección de tecnología, género y derechos humanos, en entrevista con La Cadera de Eva, quien está impartiendo el encuentro virtual “Pensar los derechos en la era del Tecnoceno”, del 8 de agosto al 17 de octubre.
Tecnoceno, la era de las desigualdades
El Tecnoceno es un término acuñado por la filósofa argentina Flavia Costa, en su libro homónimo de 2021. Se utiliza para referirse a la época actual en la que la tecnología desempeña un papel fundamental y mediador tanto en la transformación geológica del planeta como en todos los aspectos de la vida humana.
Mientras el Antropoceno describe cómo la actividad humana es la principal fuerza de transformación geológica del planeta, dejando huellas y modificando el entorno, el Tecnoceno añade una dimensión crucial, a menudo invisibilizada: la transformación no ocurre como consecuencia de la acción directa de las personas, sino que está profundamente mediada y atravesada por las tecnologías.
"Me pareció interesante tomar esta provocación de Flavia para que pensemos qué significa habitar hoy el mundo en el que vivimos y qué papel juegan las tecnologías en la transformación de nuestro mundo en todos los planos y en todos los niveles. No solamente a nivel individual de nuestras interacciones personales, cotidianas, sino también a nivel institucional, a nivel macro, de las relaciones globales, geopolíticas, y a nivel de la transformación de nuestro mundo físico". (Paola Ricaurte)
¿De qué manera el concepto de “Tecnoceno” transforma nuestra comprensión de los derechos humanos?
Esa pregunta es importante porque el escenario de esta propuesta que hicimos de pensar los derechos en el Tecnoceno, es abrir un espacio de reflexión sobre lo que implica esta mediación tecnológica en nuestras vidas a nivel personal, interpersonal, institucional y, a nivel de nuestros gobiernos, en la geopolítica mundial.
Al conectar estas distintas escalas, entendemos por qué es clave reflexionar sobre este tema desde una perspectiva de derechos humanos y sobre los riesgos de vulnerarlos al masificar el uso de tecnologías e integrarlas en todos los ámbitos de la vida.
Tenemos muchas personas en México o en América Latina sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua, salud, educación, y de repente tenemos que hacerlo todo mediado por tecnologías, más recientemente, en tecnologías basadas en la inteligencia artificial.
Es importante que abramos estos espacios en todos los ámbitos, en el educativo formal, pero también en el educativo informal; que hablemos con todas las personas, con distintas generaciones, con personas jóvenes, con personas adultas mayores, con personas que trabajan en distintas industrias, por ejemplo, la producción de contenidos, la producción mediática, el periodismo.
Es decir, vemos cómo las industrias culturales hoy nos atraviesan, queramos o no, y justamente por eso necesitamos desarrollar una postura más informada, más crítica, y también desarrollar capacidades y tener acceso a herramientas que nos permitan defender esos derechos que pueden estar siendo vulnerados.
Dentro del proyecto que estás desarrollando, ¿cómo podemos comprender la segregación de los cuerpos feminizados y racializados, así como de otras disidencias?
Ese es el problema fundamental. Que estas tecnologías se desarrollan y se despliegan justamente para reproducir esas desigualdades y asimetrías históricas. No están desarrolladas, por lo menos las más populares, comerciales, las que están de moda, para ayudarnos a las mujeres, a las personas racializadas o a las más marginalizadas de los sistemas institucionales.
Están pensadas para reproducir un sistema donde haya más vigilancia de esos cuerpos precarizados y disidentes, para mantener la desigualdad social; es decir, para que haya una mayor acumulación por parte de las personas que controlan estas tecnologías, y que estemos más subordinadas a esta mediación, restándonos autonomía en todos los planos, física, cognitiva, epistémica, política.
En la vida cotidiana hay casos claros. En América Latina, las instituciones públicas y muchos gobiernos compran tecnologías a empresas transnacionales y las despliegan en nuestros territorios para vigilar, por ejemplo, cuerpos de mujeres. Hay un caso que me parece el colmo del absurdo: una tecnología desarrollada por Microsoft para “predecir” el embarazo adolescente, implementada en Argentina y Brasil. ¿Quién sale ganando con este despliegue? No es para ayudar a las adolescentes, sino para señalarlas.
En estos casos, el gobierno y la compañía hacen el match perfecto, vigilancia sobre mujeres jóvenes y precarizadas. Como dicen los feminismos, todas las opresiones están conectadas. Estas tecnologías, en manos de gobiernos autoritarios, sin importar el color político, siempre terminan enfocándose en los mismos grupos sociales.
Podemos verlo en el caso de personas en movilidad en las fronteras, donde todo el despliegue tecnológico se dirige a vigilar cuerpos precarizados; en las infancias, con casos en América Latina e incluso en México; o en decisiones sobre quién recibe un apoyo social.
¿Cómo podemos defender nuestros derechos en esta era, especialmente como mujeres y feministas?
Primero, tenemos que informarnos. Necesitamos entender qué derechos están siendo vulnerados, cómo, por quiénes, y analizar esta compleja red de relaciones. Ese es el primer paso.Después, en función de nuestra posición, avanzar en el acceso a esos derechos. Nuestras luchas son múltiples pero a veces fragmentadas. Este momento demanda entender que están conectadas.
Por ejemplo, las defensoras del territorio parecen lejanas a quienes vivimos en ciudades, pero la defensa de los territorios está vinculada al costo del desarrollo tecnológico. Tenemos una responsabilidad, especialmente quienes tenemos más privilegios, de apoyar esas luchas que también enfrentan violencia por este modelo de desarrollo.
Pensar las luchas de manera interseccional y territorial es clave, y asumir responsabilidades concretas como movimientos, personas y sociedad.
Desde tu perspectiva, ¿es posible que las tecnologías se adapten a una ética del cuidado con enfoque feminista que supere la lógica de la productividad, la segregación y la exclusión?
Yo creo que sí. Esas tecnologías del cuidado se sostienen, se mantienen, existen, no es una utopía. Afortunadamente, en América Latina y en México hay muchos grupos, colectivos y personas trabajando desde una perspectiva tecnopolítica de los cuidados.
Es cierto que son resistencias invisibilizadas y marginalizadas, pero están ahí, dando la lucha por un mundo donde los cuidados estén en el centro. Y esos cuidados deben verse reflejados en el tipo de tecnologías que desarrollamos, pensamos, imaginamos y usamos.
Por eso es importante hacer visibles estos proyectos, cuidarlos, apoyarlos, y pensar cómo desde los feminismos podemos desarrollar sensibilidades hacia una tecnopolítica de los cuidados.
Esto implica reflexionar cómo las tecnologías que usamos para nuestras luchas pueden dejar de reproducir violencias, y cómo podemos alinear nuestras luchas en todos los planos, incorporando variables tecnológicas en la interseccionalidad.
Como has mencionado anteriormente, el día de hoy, las tecnologías nos habitan, pero nosotras también habitamos tecnologías. ¿Cuál es tu reflexión final sobre esto?
Con Zurciendo y la red Tierra Común sacamos un librito llamado Tecnofecciones. Allí enfatizamos que las tecnologías que creamos y usamos nos habitan, pero también las habitamos. No nos afectan, pero también las afectamos.
En esa relación mutua hay responsabilidad, pero también espacio para la imaginación y la creación colectiva de mundos más justos y dignos.
Si pensamos las tecnologías no como dispositivos físicos, como el teléfono o computadora, sino como dispositivos relacionales, como pretextos para entrar en relación con nosotras, con otras y con el entorno, podremos recuperar agencia y organización colectiva.
La apuesta es retomar nuestra capacidad de acción y cuidado mutuo, personal y colectivo, para que las tecnologías no nos arrebaten esa agencia sino que se integren a nuestras luchas por justicia y dignidad.


 Por:
Por: