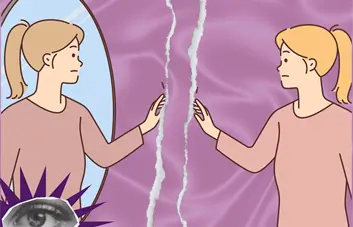En días recientes, las redes sociales se encendieron con una nueva ola de comentarios y especulaciones sobre la apariencia de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Esta vez, el tema fue un supuesto tratamiento estético con bótox realizado durante Semana Santa. Sin confirmación oficial y sin pruebas, la conversación en redes se desvió rápidamente del debate político hacia su apariencia física y la posible contradicción de la austeridad republicana que defiende su partido.
En un post sobre este tema que compartimos desde La Cadera de Eva en X, antes Twitter, otros usuarios más enunciaron frases como "presirvienta" para referirse a ella, un término con el que la han señalado anteriormente, lo que refleja el clasismo y misoginia contra la primera presidenta del país. Incluso acusaron a este medio de ser "morenista", aunque no se trató de una defensa a su agenda política ni a su partido, si no de visibilizar la violencia a la que se enfrentan distintas mandatarias cuando están en el poder.
La estética de Sheinbaum ha sido tema de conversación desde que era candidata. Su cabello alaciado fue objeto de burlas, críticas y memes, como si su manera de peinarse pudiera definir su liderazgo. Durante la campaña, su entonces rival Xóchitl Gálvez también enfrentó ataques misóginos, esta vez atravesados por la gordofobia. Algunos caricaturistas llegaron a retratarla como un “globo” o una “botarga”, reduciendo su figura política a una imagen burlesca basada en su cuerpo.
El caso de violencia estética y digital contra Andréa Chávez y Sandra Cuevas
Pero esta lógica de vigilancia estética no se limita a la presidenta. La diputada Andrea Chávez ha sido blanco de una campaña de violencia digital sostenida, desde imágenes de ella alteraras con Inteligencia Artificial para sexualizarla, hasta señalamientos sobre su apariencia, su vida personal o su cercanía con figuras masculinas del poder. La narrativa busca deslegitimarla no por lo que dice o propone, sino por cómo luce o con quién se le ve. Algo similar ha sucedido con María Luisa Alcalde, presidenta de Morena, de quien también circulan imágenes de ella sexualizada con IA. Acompañadas con el hashtag #PutonasDelBienestar.
De manera paralela, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha sido sexualizada una y otra vez en redes sociales y medios de comunicación. Su imagen es utilizada como objeto de deseo o escarnio, como si su cuerpo fuera lo más relevante de su gestión. Así, la crítica política legítima se disuelve entre insinuaciones, comentarios sobre su ropa o su físico, y memes que reproducen una masculinidad burlona y despectiva.
¿A los hombres les pasa lo mismo? ¿Quién cuestiona el peso, el peinado o las arrugas de un presidente? La respuesta es evidente: rara vez. Mientras ellos son juzgados por sus decisiones, su carácter o su eficacia, a las mujeres se les exige, además, cumplir con estándares estéticos rígidos e inalcanzables. Su cuerpo se convierte en un campo de batalla simbólico desde el cual se intenta restarles legitimidad.
Este fenómeno no es exclusivo de México. En Brasil, la expresidenta Dilma Rousseff fue constantemente cuestionada por su apariencia. Críticas sobre su forma de vestir, su expresión facial o su “falta de feminidad” acompañaron su gestión. En 2011, el medio Perfil escribía que su cambio de imagen era un intento de “rejuvenecer y ablandar” a la llamada “dama de hierro”. La nota cerraba con una frase reveladora: “Rousseff es descrita como una mujer de temperamento explosivo y sonrisa difícil. Llegó al poder a la sombra de su padrino político, Lula”. Así, incluso sus cualidades eran despojadas de autonomía.
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, también ha sido blanco de rumores constantes sobre supuestas cirugías estéticas. La revista Semana llegó a llamarla, sin pudor, “la presidenta bótox”, reduciendo su papel histórico a una caricatura basada en su rostro.
En todos estos casos, los cuerpos de las mujeres fueron convertidos en noticia. La atención mediática no se enfocó en sus decisiones políticas, sino en su maquillaje, su peso, su ropa, sus tratamientos estéticos. Así, se perpetúa una lógica perversa: la de una vigilancia estética que limita, margina y desacredita.
Incluso en un contexto donde el “bótox del bienestar” se ha popularizado como una elección personal que busca verse bien sin recurrir a cirugías invasivas, cuando la protagonista es una mujer en el poder, la conversación pierde matices. Lo que en cualquier otra persona sería una elección privada, en ellas se convierte en motivo de escarnio público.
Este tipo de violencia simbólica refuerza estereotipos de género y desvía la conversación de lo importante. ¿Qué impacto tienen sus políticas? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Qué resultados ha tenido su gestión? Nada de eso parece importar cuando el foco está puesto en su imagen.
El caso de Sheinbaum, como los de Rousseff y Kirchner, no son hechos aislados. Son parte de una estructura que condiciona la participación de las mujeres en la esfera pública. Una estructura que les exige lucir jóvenes, delgadas, amables, discretas, sin arrugas, sin canas y, a la vez, firmes, inteligentes y “presentables”. Un estándar imposible que no se les impone a los hombres.
Mientras la política siga siendo un lugar donde los cuerpos femeninos son vigilados más que las ideas, seguiremos preguntándonos: ¿de verdad estamos hablando de poder, o seguimos hablando de cómo una mujer “debería verse”?


 Por:
Por: