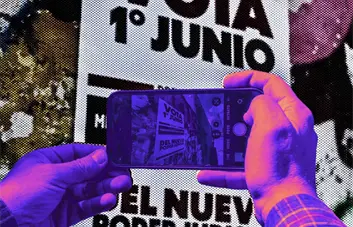La ausencia de mujeres en la arena pública tiene décadas de ser considerado como un grave déficit del sistema democrático en México y en cada proceso electoral volvemos a reflexionar sobre la implementación de la paridad de género. Recientemente, se ha hablado sobre la novedosa elección judicial y la importancia de garantizar la asignación de ministras, magistradas y juezas.
Sin embargo, pareciera que con cada fiesta democrática nos vamos olvidando de los anteriores procesos electorales y la evaluación de la paridad como un principio constitucional, un desacierto mayúsculo en términos de políticas públicas.
Una y otra y otra vez volvemos a preguntarnos sobre cómo garantizar la paridad en el proceso electoral en el que nos encontramos, pero dichos apuntes raramente voltean la mirada a los procesos anteriores: ¿Cuáles han sido los mecanismos más efectivos para lograr la paridad en las entidades federativas? ¿A qué se debe que tengamos más o menos mujeres en puestos públicos? ¿Cuál es el mejor diseño normativo para una distribución igualitaria entre candidatas y candidatos?
Naturalmente no hay una respuesta correcta a estas interrogantes, pero me parece indispensable estudiar las experiencias pasadas para ir construyendo un mapa de ruta más solido en cuanto a la paridad. Un ejemplo de la importancia de evaluar los comicios es el caso de Nuevo León.
En la búsqueda de la fórmula perfecta para garantizar la paridad en los ayuntamientos en el proceso electoral 2020-2021, el Instituto Electoral de Nuevo León creó un mecanismo para que los partidos políticos postularan a mujeres en los municipios donde tuvieran una alta, una media y una baja probabilidad de ganar (bloques de competitividad electoral), así como en municipios grandes, medianos y pequeños (bloques poblacionales).
El diseño era complejo pero la idea sencilla: tener candidatas para todos los ayuntamientos y no sólo en los municipios más chicos o en donde los partidos políticos estaban seguros de que iban a perder.
Lamentablemente esta fórmula no logró un avance en la paridad, pues de los 51 municipios de Nuevo León, conseguimos 10 alcaldesas, de las cuales sólo una pertenecía a la zona metropolitana de Monterrey (para ponernos en perspectiva, fuimos de los pocos estados que no llegamos ni al 20% de presidentas municipales).
Para el siguiente proceso electoral municipal (2023-2024), las reglas cambiaron. El Congreso de Nuevo León diseñó un nuevo mecanismo de paridad en el que ahora únicamente se establecería un bloque integrado por los 25 municipios que contaran con la votación más alta de los partidos, y un segundo bloque con los 26 municipios restantes. La diferencia con el modelo anterior fue la eliminación de las variantes de competitividad media y poblacional.
Esta modificación fue cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 50/2022 y sus acumuladas. En esencia se planteó que esta nueva fórmula para garantiza la paridad en el proceso 2023-2024 (diseñada por el Congreso local), era retrograda al utilizado en los comicios anteriores (elaborada por el Instituto Electoral de Nuevo León).
La ponencia de la Ministra Ríos Farjat propuso que, en efecto, el modelo concebido por el Congreso de Nuevo León era regresivo en relación con aquel establecido por el Instituto estatal, pues eliminaba las variables poblacional y de competitividad electoral.
Se hizo énfasis en que, si bien no existe un sólo modelo para garantizar la paridad, Nuevo León tenía que ser progresivo en las acciones que diseñara al respecto, por lo que no podía emitir mecanismos que retrocedieran a los ya logrados en comicios anteriores.
Sin embargo, esta propuesta no consiguió la votación necesaria para invalidar el modelo creado por el Congreso de Nuevo León, por lo que se mantuvo tal cual. ¿Qué pasó? Los partidos postularon a más mujeres en los municipios pequeños, perdimos la única presidencia de la zona metropolitana de Monterrey liderada por una mujer (toda esta área conurbada actualmente es encabezada por alcaldes varones), y nos mantuvimos con diez alcaldesas (no logramos avanzar en términos de representación descriptiva).
Este desafortunado resultado evidencia la importancia de evaluar los procesos electorales anteriores para que, con cada nueva elección, podamos avanzar en transformar los mecanismos de acceso efectivo a los cargos de elección popular, los cuales siguen estando dominados por hombres y partidos políticos con lógicas de reproducción patriarcal del poder.
En una democracia androcéntrica, una mujer más significa un hombre menos en los espacios de poder. Con un poco de suerte, no cometeremos el mismo error en las elecciones judiciales.


 Por:
Por: