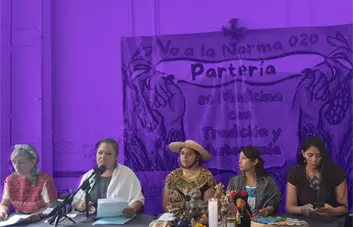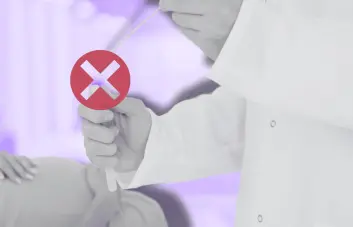El 22 de noviembre de 2012, a los ocho meses de embarazo, Mónica Díaz dejó de sentir los movimientos de su bebé. “Le hablé al médico y me dijo que si estaba preocupada fuera en la tarde al ultrasonido. Llegué y me dijeron esa frase que se te queda para siempre: ya no hay latido”.
El parto de Mónica no fue una elección. “Me pasaron directo a cesárea, sin preguntarme si quería tenerlo de forma natural. Me dijeron que era lo que se tenía que hacer”. Cuando despertó, la habían llevado a una habitación junto a una mujer que acababa de dar a luz. “Escuchaba el llanto del bebé y me dolía muchísimo. Nadie sabía qué decir. Una chica de limpieza me preguntó si había sido niño o niña. Yo solo lloraba”.
Cuando Mónica pidió conocer a su hijo, el médico se negó. Le dijo que podría alterarse. Su esposo intervino y le aclaró que no estaba pidiendo permiso, sino avisando. Gracias a eso pudo verlo. Nadie le explicó que podía tomarle una foto o quedarse con su huella; simplemente nadie se lo mencionó. Salió del hospital sin información, sin acompañamiento, sin saber qué hacer con ese vacío.
Más de una década después, en México avanza una iniciativa que busca que historias como la suya no se repitan. La iniciativa de ley conocida como Cunas Vacías propone reconocer el duelo gestacional como una cuestión de salud pública y de derechos humanos. Su objetivo es evitar la violencia obstétrica y garantizar un acompañamiento digno mediante protocolos hospitalarios claros, personal médico capacitado y licencias laborales con goce de sueldo para madres y padres.
Una red que acompaña el duelo gestacional
En 2013 Mónica Díaz se incorporó a la Red Miss-Eca, la Red de Apoyo ante la Muerte Gestacional y la Niñez Temprana. Allí encontró a otras mujeres que habían pasado por lo mismo: todas salieron de los hospitales sin apoyo ni respuestas.
La red había surgido en 2011, en Ciudad de México, como un espacio para compartir el dolor y sostenerse entre sí. Con el tiempo, muchas de sus integrantes se formaron en tanatología y psicología para poder acompañar a otras madres y ofrecer lo que a ellas les había faltado: contención, información y un lugar donde no sentirse solas.
El duelo gestacional y perinatal sigue siendo uno de los temas más invisibilizados y silenciados en la atención de la salud materna en nuestro país. “Como los bebés mueren en gestación o muy pequeñitos, la gente dice que no pasa nada, que te puedes volver a embarazar o que estaba muy chiquito. Te empujan a dar vuelta a la hoja, pero no se puede”, explica Mónica.
Con un hijo se mueren ilusiones, proyectos, preparativos. No solo pierdes a tu bebé, pierdes una parte de ti
De acuerdo con datos del INEGI, tan solo en 2024 se registraron 22 mil 31 muertes fetales en el país. Del total de casos, 81.8 % ocurrieron antes del parto, 16.8 % durante el parto, y en 1.4 % no se especificó el momento de la pérdida.
A la invisibilidad social se suma la violencia institucional. La falta de protocolos hospitalarios convierte el parto sin vida en una experiencia de revictimización.
“En los hospitales no existen lineamientos claros. Ni el personal médico ni el administrativo saben qué hacer o qué decir, y eso se vuelve violencia. Hay casos donde no dejan a las mamás ver a sus bebés, no pueden despedirse ni guardar recuerdos. Y el duelo se sostiene muchas veces de recuerdos: una huella, una foto, un mechón de cabello. Sin eso, el dolor se vuelve más pesado”, relata Mónica.
Violencia obstétrica, cuando la indiferencia se vuelve daño
Las prácticas descritas por las madres que atraviesan por esta experiencia—negar información, evitar el contacto con el bebé, usar términos deshumanizantes como “producto” u “óbito”, o ubicarlas junto a mujeres que acaban de parir— son formas de violencia obstétrica.
El trato hospitalario, cuenta Mónica Díaz, va desde la frialdad hasta la crueldad. “Nos han dicho: ya no le llores a tu bebé, era un feto. O te hablan de ‘producto’, de ‘óbito’, sin explicarte qué es eso. Nos ponen en la misma sala donde están las madres con sus hijos vivos. Escuchas los llantos, los rondines te preguntan por qué no estás amamantando”.
Las omisiones se extienden al posparto. “Cuando la pérdida es avanzada, el cuerpo sigue su proceso: hay subida de leche, hay puerperio. Pero nadie te dice qué hacer. Lo único que hacen es darte una pastilla para cortar la leche, sin explicarte que hay otras formas o que puedes donarla. En España hay un movimiento de donación de leche en duelo que ayuda a resignificar el dolor; aquí ni siquiera te informan que existe esa opción”, relata Mónica.
¿Qué cambiaría con la ley “Cunas Vacías”?
La iniciativa “Cunas Vacías”, aprobada por el Senado en 2023 y actualmente retomada en Cámara de Diputados, busca precisamente atender esas omisiones estructurales. El proyecto —impulsado por las diputadas Laura Ballesteros (MC) y Mariana Benítez (Morena)— propone reformas a Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La propuesta busca que los hospitales del país garanticen una atención integral y humanizada para las mujeres que atraviesan esta pérdida. Plantea la obligación de capacitar al personal médico, permitir que las madres sean acompañadas por una persona de confianza durante el parto y brindar información sobre la inhibición o donación de leche materna.
También propone que los bancos de leche humana acepten donaciones de mujeres en duelo, y que se expida una Norma Oficial Mexicana (NOM) que establezca los protocolos de atención en un plazo no mayor a 180 días.
En el ámbito laboral, la reforma plantea un cambio histórico: otorgar una licencia de duelo de al menos cinco días con goce de sueldo para madres y padres, además de mantener el derecho a las seis semanas de descanso postparto, aun cuando el bebé haya fallecido.
Las trabajadoras y trabajadores podrían elegir entre trabajo remoto o jornada reducida durante el periodo de recuperación, sin que se vean afectados sus derechos ni su salario. Estas medidas buscan equiparar el reconocimiento legal y emocional de una pérdida gestacional con el de cualquier otro duelo familiar.
Además se pide la implementación de un “señalamiento de duelo”, como el Código Mariposa para evitar comentarios insensibles hacia las madres que han perdido a su bebé.
La labor de incidencia de la Red Miss-Eca permitió que en 2021 la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aceptara una propuesta para adaptar los protocolos hospitalarios de atención a muertes gestacionales. Sin embargo, con la transición al modelo IMSS-Bienestar el proceso se detuvo: hubo renuncias, reestructuras y los avances quedaron en pausa.
Añaden que ya retomaron el diálogo con la nueva administración de Clara Brugada, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
La muerte que no se nombra
El duelo gestacional también está atravesado por el estigma. “Muchas mujeres lo viven en silencio porque nadie se enteró de su embarazo. O porque les dicen que como fue temprano, no pasa nada. Algunas no lo hablan por miedo y a veces la sociedad confunde el tema con grupos antiaborto. Pero son cosas distintas. Nosotras defendemos el respeto a las mujeres, a sus cuerpos y a sus decisiones”, explica Mónica.
Esa confusión, dice, es otra forma de negación social. “En los talleres escuchamos historias de abuelas y madres que también lo vivieron, pero nunca lo dijeron. Nadie supo que esos bebés existieron. Queremos romper con ese silencio”.
Para Mónica Díaz, la dimensión física del duelo sigue siendo incomprendida. “El cuerpo no lo entiende como una pérdida simbólica. Sigues sangrando, te sube la leche, pero no tienes a tu bebé. El puerperio no se detiene porque el bebé murió. Por eso pedimos licencias médicas reales, no cancelaciones. Necesitamos tiempo para sanar el cuerpo y el alma”.
Desde hace más de una década, la Red Miss-Eca llena el vacío institucional. “Nosotras hacemos lo que el Estado no: acompañar, escuchar, validar. No somos terapeutas, somos mujeres que entendimos que el dolor compartido duele menos”, dice Mónica.
Mientras la Cámara de Diputados define si reactiva la discusión de la iniciativa, miles de mujeres siguen saliendo de los hospitales con los brazos vacíos y sin respuestas. “No queremos compasión, queremos protocolos, licencias, capacitación y trato digno”, resume Mónica.
Mónica Díaz reitera que el duelo gestacional no es una tragedia privada, sino un asunto de salud pública y derechos humanos. Una deuda que el Estado mexicano aún no paga.


 Por:
Por: