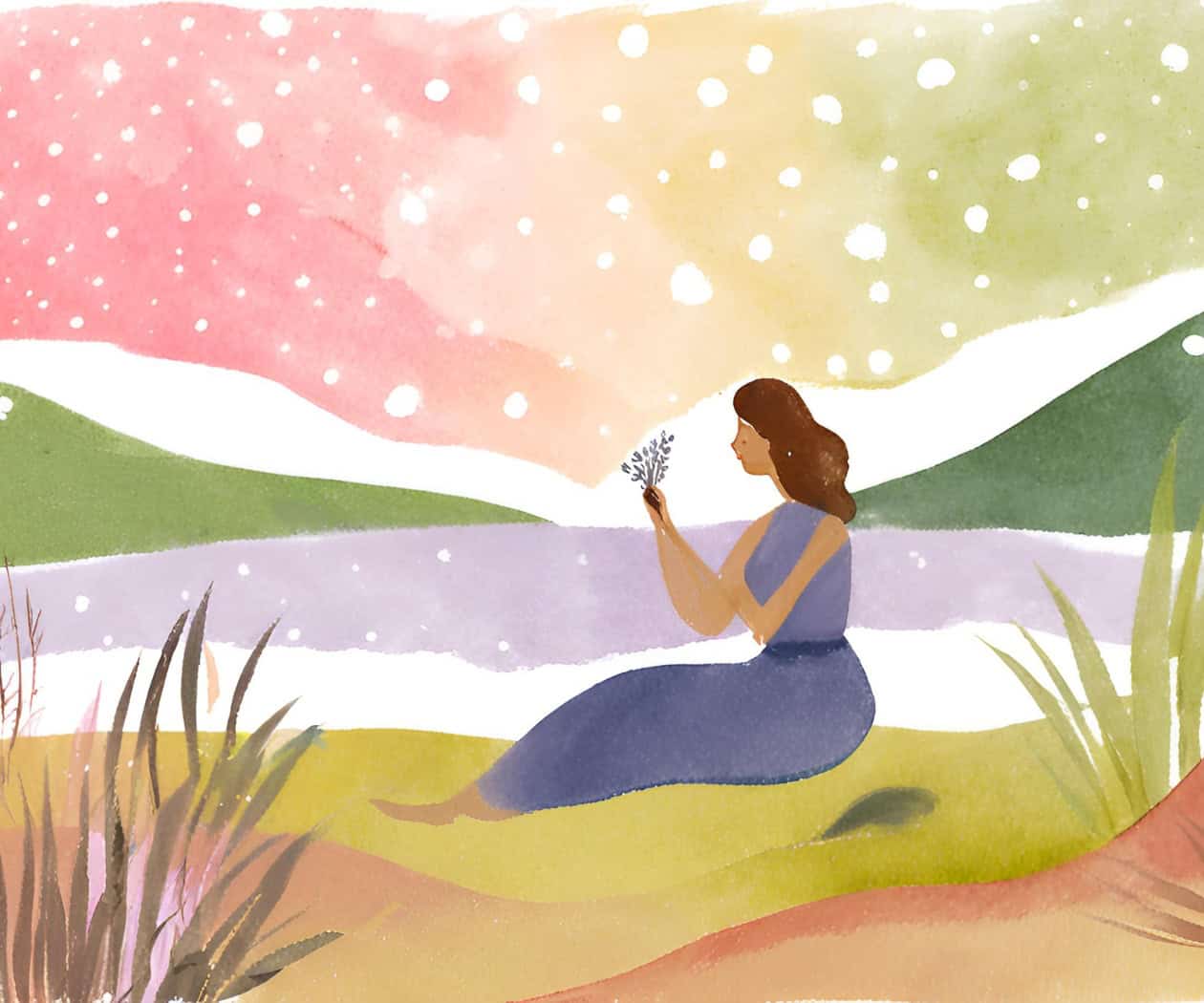Apagar la alarma del despertador, abrir los ojos recién amaneciendo. Pararme rápido de la cama, vestirme, sentir el cansancio en mi pecho y decirme: “la noche no me duró nada”. Salir de mi casa para manejar y llegar a otra casa y poder cuidar. Preparar alimentos, subir las escaleras, disponerme a levantarlo. “Buenos días, ya amaneció, ¿cómo dormiste?”. Retirarle las cobijas. Sacarlo de su cama y llevarlo a su silla para darle de desayunar. Una cucharada y otra en su boquita. Él come a través de los movimientos de mi mano que le llevan la comida del plato a su paladar.
Entre bocado y bocado, levantarme para echar la ropa a lavar, barrer, recoger la basura, preparar sus medicinas. Terminar el desayuno. Reírme cuando él se ríe, hacerle un cariño. “Nos vemos al rato”. Bajar las escaleras, correr a desayunar yo. Enviar correos, contestar mensajes, ignorar otros, olvidar otros sin querer. Escribir quién sabe qué textos: tesis, artículos, columnas, preparar clases, organizar proyectos. Respirar. Sentirme sola. Cansada. Satisfecha. Insatisfecha. Querer un abrazo.
No tener tiempo ni otros brazos que no sean los míos para recibirlo. Terminar la jornada ya con la noche encima, recoger mis cosas. Hacer mi mochila. Despedirme. “Mañana regreso”. Salir corriendo. Subirme al coche, encenderlo. Suspirar… casi llorar… pero no hacerlo, no poder hacerlo. En cambio, poner música a todo volumen, ponerme a cantar. Comenzar la marcha del auto y con toda las fuerzas de mis pulmones, ponerme a cantar.
Ya lo había vivido en mi trabajo de campo con mujeres cuidadoras, ahora amigas, en San Luis Potosí. En vidas tan ajetreadas por el cuidado (en una sociedad y en un Estado que nos dejan solas con el cuidado, quiero decir), a veces, no siempre, los traslados en coche o en transporte público se vuelven un muy efímero tiempo propio para ellas mismas y un tiempo para la amistad. Tiempo libre en movimiento, escribí en ese entonces en mi diario de campo cuando noté que en estos traslados descansábamos, nos reíamos, nos contábamos secretos, nos dábamos permiso para soltar.

“Tiempo libre en movimiento”, vuelvo a decirme en un susurro mientras sigo manejando, sin preocuparme a quién cuidar, cómo cuidar, qué tanto cuidar, qué cosas escribir. Mientras sigo cantando una playlist que pasa por todos los géneros musicales posibles, que me recuerdan a todas mis edades, todos mis estados de ánimo, todo lo que quisiera gritar. Canto y bailo sentada mientras manejo, mientras doy vuelta a la esquina y me agarra el semáforo en rojo. Canto cuando se pone de nuevo en verde y piso el acelerador.
Canto y bailo mientras me permito pequeños actos de tiranía. Sin dudarlo, le tocó el claxon al conductor de enfrente de mí en cuanto noto que está mirando el teléfono, que se distrae y no avanza lo que tiene que avanzar. Me enojo y me ofendo cuando yo me distraigo y tampoco avanzo lo que tengo que avanzar, y alguien más me lanza un pitido para recordármelo.
Digo en voz alta (en una voz que nadie escucha porque llevo todos los vidrios arriba): “pues si voy lenta, vuela y sáltame, o cómprate tu propia calle”.
Me río ante mis palabras, me hago reír, me abrazo por hacerme reír y por el abrazo que no he recibido aún. No tiene sentido enojarme, me lo confieso con vergüenza y con orgullo mezclados en la misma carcajada. Pero esa irracionalidad sucinta me vuelve a la vida, a la alegría.
Es que estoy agotada.
No por cuidar en sí, sino por cuidar sola, porque nuestra familia cuide sola, como miles de familias y mujeres lo hacemos todos los días, a todos momentos. Estoy agotada. También porque cuidar no es sólo un trabajo técnico, sino como dicen las éticas del cuidado como Patricia Paperman, es también un trabajo moral, una forma de sentir, definir, evaluar y decidir qué es lo justo e injusto de cada situación y volverlo operativo en una práctica de cuidado.
Y estoy agotada porque todo el día, mientras he cuidado también he estado haciendo estos trabajos de producción de justicias en la vida de todos los días. Estoy doble, triple, un millón de veces, agotada. Por eso, al volante, ya no quiero cuidar más, sólo quiero soltar. Gritar, volver a cantar, encontrarme. Ser una pequeña tirana. Perderme también en el anonimato y los claxon que se desbordan por casi todas las calles y las calzadas.
Sigo avanzando, comienza a llover. Doy vuelta a otra esquina y desemboco en la enorme avenida que atraviesa toda mi unidad habitacional. Conduzco cantando mientras reparo en el frescor de los árboles que siento ligeramente en mi piel. Presto atención al piso para evadir baches y para ver si tengo suerte y me toca ver algún cacomixtle veloz. No veo nada.
Pero me acuerdo que ayer en la mañana mientras salía de mi casa con frío y avanzaba hacia al coche, alcé los ojos al cielo nublado y vi una parvada de aves, volando alrededor de un edificio, una y otra vez, juntándose y des-juntándose, una y otra vez. Entonces, yo me regalé unos segundos, me detuve y seguí su vuelo con mi mirada, respiré profundo y compartí su libertad, la pedí prestada y la guardé para siempre en mis pulmones. Una guarida desde donde es convertida ahora en un canto que explota y vuela, que me permite respirar.
Un semáforo más, otro cruce, otra vuelta. Mientras pueda, seguiré cantando. Mi casa está cerca, cada vez más cerca. Y entonces una tristeza repentina me desborda en el sitio exacto de mi esternón, y sin calcularlo, bajo un poco la velocidad. Quiero llegar, pero no quiero llegar.
Quiero llegar a cenar, a dormirme. A reponerme, a recuperar mis fuerzas y mis energías. A ver a mi compañero que ha cuidado nuestro propio hogar todo el día, a que me abrace, a decirle a mis cactus que las extrañé, que cuando pueda estaré con ellas. Pero tampoco quiero llegar tan rápido, porque sé que en cuanto estacione el auto, en cuanto apague el motor, apague la música y se haga de nuevo el silencio, en cuanto tenga de nuevo que programar la alarma de mi despertador, esta efímera libertad, de golpe, se me va a disolver.
*Referencias
Paperman, Patricia. (2019). Cuidado y sentimientos. Buenos Aires: Fundación Medifé Edita.
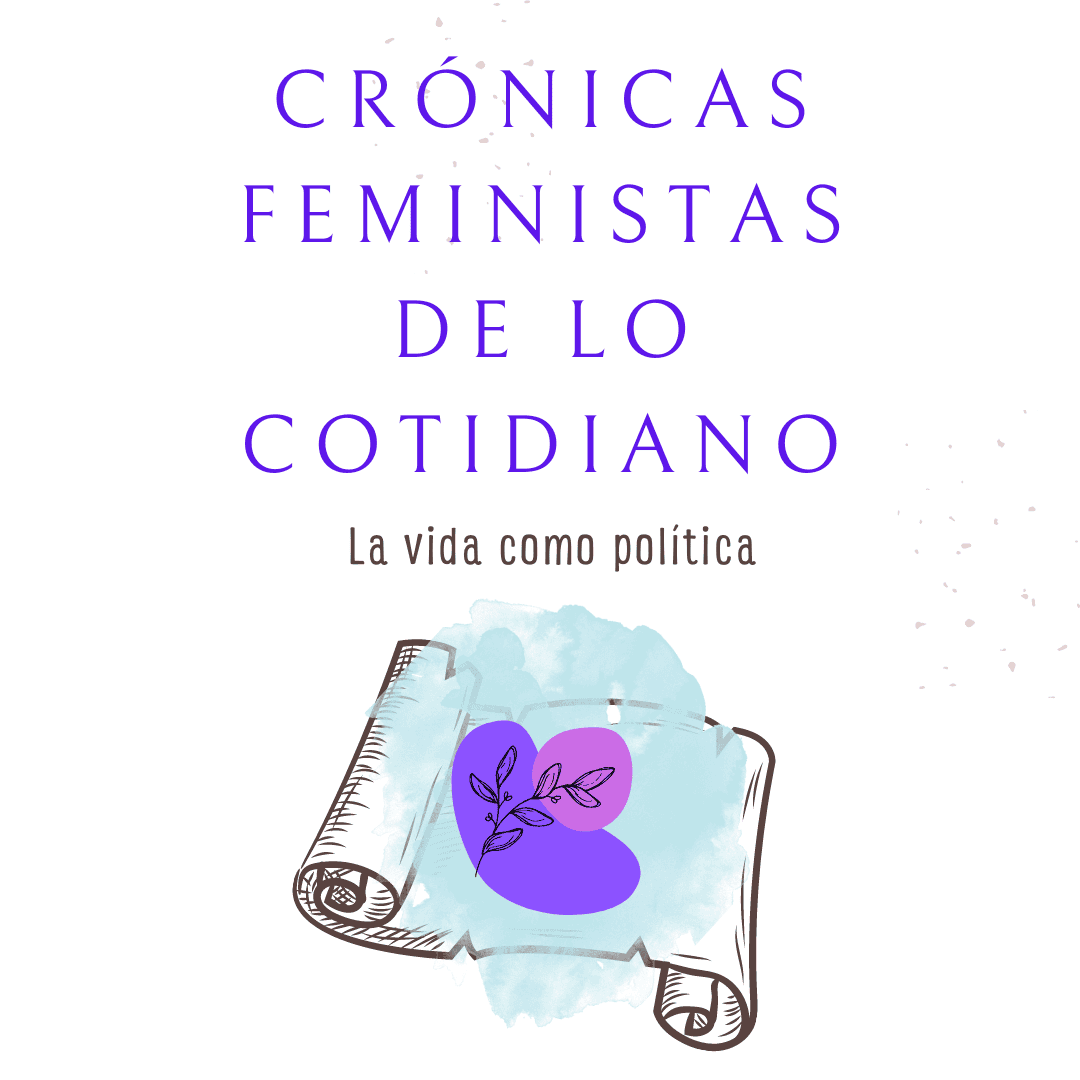


 Por:
Por: