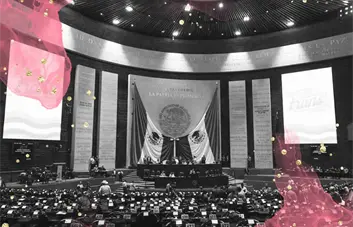El próximo 1 de junio, por primera vez en la historia de México, la ciudadanía podrá votar por juezas, jueces, magistradas y magistrados. La elección de más de 800 cargos del Poder Judicial llega como resultado de una reforma polémica, cuestionada, entre otras cosas, por su impacto en la independencia judicial. Hay, además, otra pregunta de fondo que debería preocuparnos: ¿quiénes están buscando llegar al poder para impartir justicia?
En un país donde las mujeres son asesinadas impunemente y las sentencias judiciales siguen siendo dictadas sin perspectiva de género -o interseccional-, es un riesgo importante que el acceso a la justicia dependa de la suerte de una tómbola o de postulaciones sin filtros éticos claros. Hoy, organizaciones como Defensorxs ya advierten que decenas de aspirantes tienen antecedentes alarmantes: abuso sexual, vínculos con sectas religiosas, desaparición forzada y más.
Aunque el INE aprobó criterios de paridad para esta elección, los números muestran que las mujeres siguen en clara desventaja, sobre todo en los puestos de mayor jerarquía. Como documentamos esta semana, en las postulaciones actuales asignadas a cada rama del poder, el porcentaje de mujeres apenas llega al 36% en el Ejecutivo, 37% en el Legislativo y 44% en el Judicial. Y en los cargos de más alto nivel, su presencia no rebasa el 24%.
Este rezago no es nuevo ni sorpresivo, pero sí problemático. Hace unos meses, en La Cadera de Eva documentamos que, hasta mayo de 2024, únicamente había 486 mujeres juzgadoras: el 36% eran juezas y apenas el 22% magistradas. En contraste, los hombres ocupan el 64% de las plazas de jueces y el 78% de magistrados. La paridad, hasta ahora, ha sido más promesa que realidad.
La propia ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, ha reconocido que la paridad de género es uno de los aspectos fundamentales de la reforma judicial, y que se busca garantizar la presencia de las mujeres en los cargos de decisión. Sin embargo, también recordó un dato que refleja décadas de desigualdad estructural: en toda la historia del máximo tribunal de justicia del país, solo han habido quince mujeres ministras.
La paridad no solo es un número, es la condición estructural que permite a las mujeres ejercer sus derechos político-electorales sin discriminación ni castigo por sus roles de cuidado. Como documentó la organización Yo También, la magistrada Cecilia Armengol, madre de un hijo con discapacidad, fue excluida del proceso sin justificación clara, pese a cumplir todos los requisitos. Aceptar participar en la elección implicó para ella renunciar a su indemnización por despido que la ley garantiza, dejándola en el limbo jurídico y económico.
¿Queremos más mujeres en el poder judicial solo para cumplir una cuota, o exigimos que quienes lleguen, sean hombres o mujeres, lo hagan con un compromiso claro con las víctimas, con los derechos humanos y con la justicia social, que es intrínsecamente feminista? Porque no basta con llenar boletas con nombres diversos si entre ellos hay perfiles con historial de violencia, corrupción o alianzas peligrosas.
El Poder Judicial debería ser el último refugio de justicia para quienes han sido ignoradas, violentadas, desplazadas del sistema. No puede convertirse en una extensión del pacto patriarcal.


 Por:
Por: