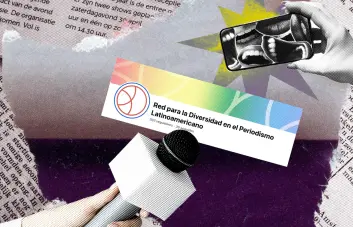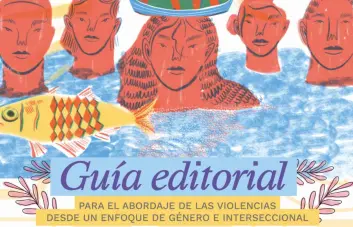En tiempos en que el autoritarismo, la verdad y la libertad de expresión enfrentan nuevas amenazas, nuestra directora Graciela Rock llevó la voz de La Cadera de Eva a la Quinta Conferencia Latinoamericana sobre Diversidad en el Periodismo (REDIPE).
Su intervención fue un llamado a defender el periodismo como acto de resistencia y cuidado. En esta editorial, replicamos sus palabras para seguir tejiendo, desde nuestras trincheras, esa apuesta por un periodismo que incomoda, acompaña y transforma:
Me emociona mucho estar aquí con ustedes por varios motivos. Uno importante, es que celebro que en esta ocasión, la Conferencia sea en formato virtual porque —contrario a lo que dicen algunos— ni George Soros ni los fondos “woke” nos mandan cheques generosos para que las feministas ni las periodistas nos juntemos a hablar del periodismo urgente.
Que esta Conferencia sea en línea hace que muchas de nosotras podamos participar desde nuestras casas y nuestros territorios, particularmente aquellas cuyas voces, experiencias y vidas no se ajustan a la norma de producción capitalista y son sistemáticamente invisibilizadas y silenciadas. Gracias por crear este espacio y gracias a todas y todes por estar presentes.
“En esta conferencia quizá discreparemos, nos enojaremos y tendremos confrontaciones. Esto es bueno y debe ser bien recibido. Aquí es donde debemos ventilar nuestras diferencias, pero también donde debemos construir. Para sobrevivir en este mundo, debemos comprometernos a cambiarlo; no a reformarlo, sino a revolucionarlo. Estamos en un momento crucial. Quienes están en el poder no pueden darse el lujo de que unamos fuerzas y colaboremos (...) y nosotras no podemos darnos el lujo de no hacerlo.”
Esto no lo escribí yo. Esto lo dijo Pat Parker en agosto de 1980. Han pasado cuarenta y cinco años desde entonces. Mucho cambió, sí. Pero el momento vuelve a ser crucial. Otra vez, nos enfrentamos a voces que nos dicen que nuestras vidas no importan. O que importan solo si caben dentro de lo aceptable, de lo domesticado, de lo útil al sistema.
Nuestro continente —y buena parte del mundo— vuelve a llenarse de mensajes de odio, de miedo a la diferencia, de promesas hechas por líderes (hombres, y también algunas mujeres) que añoran una jerarquía que se ha ido debilitando, que apelan al regreso de un supuesto “orden natural”. Nos dicen que es natural que unas vidas valgan más que otras, que hay vidas que merecen protección y otras que pueden sacrificarse, que la explotación de ciertos cuerpos es el costo supuestamente necesario para sostener la comodidad y el poder de unos pocos, que resistir es peligroso, que callar es prudente, porque quien se atreve a denunciar este sistema violento debe ser silenciado.
Pero sabemos que no hay nada natural en la injusticia.Y que como periodistas, tenemos una responsabilidad irrenunciable: asumir nuestra capacidad de resistencia colectiva.
Hoy quiero hablar con ustedes del poder del periodismo en este momento tan convulsionado. De su capacidad para sacar a la luz abusos y excesos, de su rol como instrumento de resistencia cuando los discursos de odio, miedo y desinformación quieren imponerse. Quiero hablarnos de las formas cada vez más visibles de intento de fractura social: esa estrategia que busca que nos volvamos unos contra otros, en lugar de mirar hacia el sistema que nos exprime, nos invisibiliza, nos violenta.
Vivimos una crisis profunda de fe: fe en la verdad, fe en la humanidad, fe en que podemos acompañarnos. Al mismo tiempo, es en esta crisis donde el periodismo tiene un papel crucial: hacer su parte para articular, cuestionar, resistir.
Antes de adentrarnos en estrategias, les propongo hacer un barrido rápido del contexto latinoamericano en este momento:
En los últimos meses, gracias al periodismo que hacemos, que hacen todas ustedes, sabemos que la resistencia se mantiene frente a una ofensiva del poder contra la disidencia. Una ola que busca callarnos, dividirnos, agotarnos.
En Perú, la llamada Generación Z salió a protestar contra las decisiones del Congreso y el Ejecutivo. La respuesta fue la misma de siempre: gases, perdigones, periodistas heridos.
En Ecuador, el levantamiento indígena enfrenta un estado de excepción, represión y detenciones arbitrarias. En Paraguay, miles de jóvenes exigen la renuncia del presidente y denuncian corrupción. En Argentina, el pueblo resiste los recortes y la austeridad del gobierno.
En Nicaragua, continúan las desapariciones forzadas y la represión, y el régimen se retira del Consejo de Derechos Humanos antes de rendir cuentas. En Honduras y en México, periodistas y defensores enfrentan amenazas y violencia crecientes.
Mientras tanto, la guerra en Palestina (y en tantos otros lugares) sigue devorando la esperanza.
En toda la región millones marchamos y protestamos para exigir el fin de la violencia machista y colonialista, para defender los cuerpos diversos como territorios de dignidad.
Y ahí entra el periodismo: para resistir la propaganda del miedo, para sostener la verdad, para tejer redes de humanidad.
El periodismo como práctica política de resistencia
Quiero nombrar tres elementos que considero esenciales para que el periodismo siga siendo un agente de transformación:
Rigor de datos, transparencia metodológica, ética del cuidado
En un tiempo en que las cifras se manipulan, las encuestas se sesgan y las redes sociales aceleran el rumor, no basta con “contar lo que pasa”: debemos demostrar cómo lo contamos. Transparentar nuestras fuentes, mostrar nuestros errores, hacer visibles las limitaciones de nuestros datos.
Un periodismo que se asume con humildad gana credibilidad; un periodismo opaco alimenta sospechas, desconfianza e invisibilidad. En los casos de represión en Ecuador, por ejemplo, informar con precisión cuántos detenciones hubo, en qué condiciones, quiénes son las personas privadas de libertad, si hay denuncias de tortura o desaparición, ha sido crucial para impedir que el gobierno imponga su versión única del “orden público”.
Este rigor implica invertir en periodismo de datos, en vigilancia institucional, en que los equipos periodísticos cuenten con herramientas analíticas (y con formación para interpretarlas) en contrastar los discursos oficiales con contra-evidencias que provengan de las bases, de los territorios, de las comunidades.
Visibilización de lo que el poder quiere ocultar: cuerpos, territorios, memorias
Muchas veces el poder impulsa una narrativa rígida: lo público como espectáculo de orden, lo disidente como desorden. El periodismo debe hacer el trabajo inverso: reconocer los cuerpos que nos dicen que no importa que existan, saber dónde están las resistencias que no caben en la agenda mediática dominante, visibilizar memorias y heridas silenciadas.
Para ello es indispensable tejer alianzas con activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales. No como simple “fuente”, sino como colaboradoras reales de investigación, interpretación, difusión.
Si una comunidad indígena pierde su acceso al agua por una megaminería, o un barrio periférico es objeto de desalojo violento, o una mujer trans es asesinada y el Estado ni las fuerzas policiales investigan.
Es deber del periodismo nombrarlo con claridad, sin rodeos. Quienes más sufren las políticas extractivistas, neoliberales o represivas, son también quienes cargan identidades racializadas, diversidades funcionales, cuerpos trans, comunidades originarias: no basta documentar, hay que centrar la narrativa desde esas perspectivas.
Articulación, redes, solidaridad periodística transfronteriza
Si nos dividen, perdemos; si nos aislamos, cedemos terreno. El periodismo debe tejer puentes: entre periodistas, entre medios independientes, entre proyectos locales y redes globales. Un ataque o censura en un país debe ser considerado como un ataque colectivo. Una pieza de investigación publicada en un medio comunitario puede revivir en otro territorio con adaptaciones locales. Los datos cruzados entre países pueden revelar patrones de violencia estructural que se repiten: la lógica extractivista, el militarismo, el colonialismo latente.
Un ejemplo concreto: las flotillas civiles hacia Gaza. Durante 2025 se han lanzado campañas internacionales para romper el bloqueo naval, acompañadas de registros audiovisuales de activistas, ONG, medios independientes, que buscan hacer visibles lo que los grandes medios silencian o filtran. En ese acto de solidaridad periodística internacional está la potencia de la multiplicación: cada imagen, cada testimonio compartido, es un acto contra el cerco informativo.
En América Latina podemos coordinarnos para cubrir las redes que cruzan fronteras: narcotráfico, flujos de migración forzada, violencia de Estado, cadenas extractivas multinacionales.
Compartir bases de datos, auditar informes oficiales en bloques regionales, replicar investigaciones que desenmascaren esquemas transnacionales. Esa interdependencia mediática es una barrera frente a la fragmentación que el poder busca instalar.
Necesitamos Resistir los discursos del miedo y la división
El poder sabe que es más fácil gobernar si nos vemos como enemigos: “este otro barrio es el problema”, “este tipo de persona no merece”, “estas movilizaciones son terrorismo”. La estrategia de polarización no es novedosa, pero hoy tiene herramientas nuevas: algoritmos que polarizan, bots que amplifican odio, medios que actúan como cajas de eco. Si caemos en la trampa de enfrentarnos entre nosotras, estamos cediendo terreno.
El periodismo debe ser un muro de bloqueo frente a eso: mostrar lo que nos une, desenmascarar las estrategias de división, visibilizar cómo detrás de esas grietas hay intereses económicos, compañías extractivas, élites que se benefician con la fragmentación social. No caer en la trampa de “ambas partes tienen culpa igual” cuando una parte tiene el poder de su lado.
Esa tarea exige un periodismo deliberado, audaz, capaz de poner en el centro la dignidad, la justicia, y la solidaridad. Pero no como una retórica vacía, sino como principio organizador de nuestras coberturas. Debemos articular las luchas antirracistas, feministas, anticoloniales, anticapitalistas, porque todas están entrelazadas.
Y por eso, quiero proponerles seis rutas (no definitivas, no prescriptivas, pero urgentes) para fortalecer este periodismo con perspectiva de diversidad, resistencia y dignidad:
Mapear el poder, sistematizar sus impactos
Desplegar monitoreos constantes de decisiones legislativas, decretos ejecutivos, contratos extractivos, concesiones estatales, sentencias judiciales. Mostrar cómo esas decisiones afectan vidas concretas. Hacer estas “radiografías del poder” también en regiones olvidadas de nuestros países, no solo del centro. Exponer las redes que unen el poder económico con el político y el militar.
Periodismo desde el territorio y con las comunidades
No basta con que alguien del centro mande un equipo a cubrir un “caso indígena” o rural y luego desaparezca: hay que construir corresponsalías locales, entrenar periodistas comunitarios, promover modelos colaborativos de producción informativa que respeten saberes locales, ecologías del lenguaje, lenguas originarias, diversidad corporal y funcional. Que quienes viven el conflicto participen en el relato, lo cuenten en sus términos.
Protección, seguridad y bienestar para periodistas disidentes
En muchos países ser periodista independiente es arriesgar la vida: agresiones físicas, intimidaciones judiciales, espionaje, acoso digital, campañas de difamación. Es absolutamente necesario construir redes de protección, fondos solidarios, protocolos para el cuidado mental, medios de alerta rápida cuando un equipo está bajo amenaza.
Colaboraciones investigativas transnacionales
Hay patrones de corrupción, tráfico de armas, redes extractivistas y lavado de dinero que cruzan fronteras. Coordinarnos para investigar esas redes compartidas es un deber. Compartir bases de datos, metodologías, herramientas de anonimato, protección digital, coautorías, versiones adaptadas para medios locales, distribución común de piezas de impacto.
Narrativas de construcción, qué se reconstruye
No bastan los episodios de denuncia. Debemos narrar lo que se hacer para resistir: cómo las comunidades se organizan, cómo defienden ríos y bosques, cómo luchan por la memoria, cómo reinventan formas de vida alternativa. Esa narrativa no debe ser complaciente ni romantizada: es una narración política que reconoce contradicciones, fracasos, dilemas, tensiones.
Audiencias conscientes y alfabetización mediática
No basta con producir buen contenido: ese contenido debe llegar, debe ser comprendido, debe ser debatido. Es vital fortalecer en nuestras audiencias, especialmente jóvenes, la capacidad crítica frente al rumor, la desinformación, los filtros de las redes sociales. Promover talleres, seminarios, alianzas con escuelas, universidades, colectivos que enseñen a leer no solo lo que parece épico o viral, sino lo que está silenciado, lo que está fuera del algoritmo. Porque un público crítico acompaña al periodismo resistente.
Para cerrar, quiero llamarlas a una convicción: el poder no teme tanto a nuestras palabras —aunque las tema—, sino a nuestra alianza. Nos teme cuando nos reconocemos como parte de una trama continental que sostiene dignidad y rebeldía. Nos teme cuando mostramos que no hay frontera entre Palestina, entre las luchas indígenas del Ecuador, del Perú o de México, entre la defensa de las pensiones dignas o la justicia ambiental.
El periodismo que necesitamos no es un periodismo de confort: es un periodismo que incomoda, que se se la juegue, que visibiliza lo invisible, que sostiene puentes cuando todos quieren levantar muros. Un periodismo cuyo principio no es reproducir el poder, sino someterlo al escrutinio riguroso, con perspectiva de género, diversidad funcional, antirracialismo, memoria histórica, descolonización del lenguaje. Un periodismo que sepa nombrar lo que se pretende ocultar: saqueos, impunidad, muerte, desigualdad, violencias del capital y del Estado.
Para que ese periodismo exista, para que ese periodismo se fortalezca, necesitamos apoyarnos unas a otras: compartir recursos, colaborar sin instrumentalizar, cuidarnos mutuamente, hacer de nuestra práctica un acto de resistencia. Que esta Conferencia no sea solo una experiencia de enriquecimiento intelectual, sino un disparador de alianzas, de proyectos colectivos, de redes que sobrevivan más allá del evento.
Hoy más que nunca, las palabras verdaderas importan. Las imágenes verdaderas importan. Las voces verdaderas importan. Que esta Conferencia, entre nosotras, sea un pacto de resistencia, una promesa de hacer periodismo con dignidad, con audacia, con solidaridad. Y que cuando salgamos de aquí, cada una regrese a su medio, a su ciudad, a su barrio, a su territorio sabiendo que no está sola: estamos tejidas, estamos unidas, estamos luchando juntas.
Muchas gracias.


 Por:
Por: