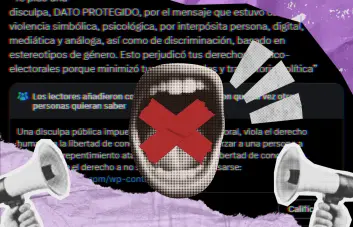En abril de 2020, México dio un paso histórico al reconocer por primera vez la violencia política en razón de género como un delito. La reforma implicó cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y buscaba responder a un contexto en el que las políticas eran amenazadas, excluidas o incluso asesinadas por participar en la vida pública.
Muchas mujeres en política enfrentan comentarios sexistas, campañas de desprestigio, amenazas, obstáculos para ejercer sus cargos y, en casos extremos, feminicidios. Inicialmente, esta figura fue pensada como una herramienta legal para resguardar sus derechos político-electorales y asegurar su participación en igualdad de condiciones.
Cinco años después, su aplicación preocupa a organizaciones de la sociedad civil, ya que lo que nació para proteger ahora también se usa para censurar la crítica, especialmente en redes sociales.
Esta semana escribimos sobre el caso de Karla Estrella, una usuaria de X que se volvió viral tras ser denunciada por la diputada sonorense Diana Karina Barreras, luego de publicar un tuit en el que señalaba un posible caso de nepotismo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que el mensaje constituía violencia política de género y dictó una sanción que incluyó una multa, un curso obligatorio, disculpas públicas durante 30 días y la inscripción de su nombre en el padrón nacional de personas sancionadas.
El fallo generó indignación en redes sociales, sobre todo porque el Tribunal ordenó referirse a la legisladora como “Dato Protegido”, lo que desató críticas sobre el uso de esta figura legal para acallar la crítica ciudadana. El caso de Karla preocupa a organizaciones civiles porque una ley pensada para proteger a mujeres en desventaja también se está usando para castigar críticas hechas al poder.
A raíz de este caso, la diputada Barreras fue criticada por decir que era víctima de violencia política de género, ya que en el pasado votó en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de violación. La aparente contradicción generó muchas opiniones en redes.
La situación es paradójica porque, aunque fue criticada por usar esta figura legal, la diputada también recibió violencia digital: comentarios misóginos y amenazas de muerte. Esto muestra cómo el debate en redes puede escalar y volverse violento, sobre todo contra mujeres que están en la política.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han advertido que esta figura se está utilizando para censurar el debate público desde un enfoque punitivista. En su análisis, señalan que las autoridades electorales imponen medidas cautelares que obligan a retirar contenido de redes sociales incluso antes de que exista una resolución definitiva. Esta práctica, conocida como censura previa, está prohibida por el artículo 7 constitucional.
Entre 2016 y 2023, al menos el 20 % de los casos que implicaron restricciones a la libertad de expresión estuvieron vinculados con esta figura de censura previa, según datos recopilados por R3D.
La ley dice que para que exista violencia política de género se deben cumplir tres cosas: que la acción tenga que ver con el género de la persona, que le afecte de forma diferenciada y que busque limitar sus derechos políticos. Pero en la práctica, estos requisitos no siempre se aplican adecuadamente. Hoy, con que una funcionaria se sienta ofendida por una crítica, puede iniciar un proceso legal, sin considerar si fue con mala intención, qué se dijo exactamente o si hay una relación de poder entre ambas partes.
Además, la ley no obliga a revisar si quien denuncia tiene más poder que la persona que es denunciada. Esto ha permitido que funcionarias con cargos, recursos y fuero usen la ley para presentarse como presuntas víctimas frente a ciudadanas que no tienen el mismo respaldo.
Especialistas en derechos digitales y género han señalado la necesidad urgente de revisar los límites de esta figura. La distinción entre violencia y crítica legítima se ha vuelto difusa, y el riesgo de que la norma se convierta en un mecanismo de censura es cada vez más preocupante.
Lo cierto es que la violencia política de género sigue siendo una realidad para muchas mujeres en México, especialmente para aquellas sin partido, sin fuero político y sin escoltas. Pero si la ley que busca protegerlas termina sirviendo para acallar la disidencia, estamos frente a una amenaza para la libertad de expresión y el derecho legítimo a la crítica.


 Por:
Por: