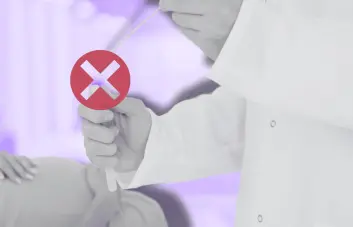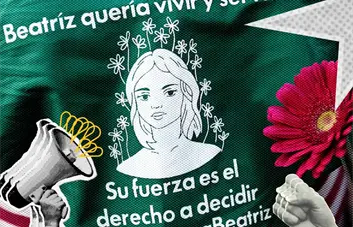El caso de Celia Ramos Durand, una mujer campesina que falleció en 1997 tras ser sometida a una esterilización forzada, ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), marcando un hito histórico como el primer caso de esterilizaciones forzadas en Perú que alcanza esta instancia internacional. La audiencia se celebró este 22 de mayo de 2025 en San José, Costa Rica.
El caso “Celia Ramos Durand vs. Perú” es relevante porque ella murió como consecuencia de una ligadura de trompas en 1997, practicada dentro de un programa de esterilizaciones forzadas impulsado por la dictadura de Alberto Fujimori, en Perú.
Durante la audiencia Marisela Monzón Ramos, una de las hijas de Celia, de 34 años, rindió su testimonio ante la Corte IDH. Tenía solo 10 años cuando su madre falleció. Marisela declaró que “Tiene que haber justicia y una reparación acorde".
Marisela, junto con las organizaciones DEMUS, el Centro de Derechos Reproductivos y CEJIL, que se sumaron a la representación legal en 2023, buscan que la Corte IDH declare la responsabilidad internacional del Estado peruano por múltiples violaciones a los derechos humanos de Celia y otras víctimas. El litigio busca que estos hechos sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptibles.
¿Quién era Celia Ramos y por qué fue esterilizada forzadamente?
Celia Ramos Durand era una mujer de 34 años, madre de tiempo completo de tres hijas. Vivía en el caserío La Legua, en Catacoas, una zona de extrema pobreza de Piura en Perú. En 1997, acudió a un puesto de salud buscando atención y, desde ese momento, fue objeto de presiones reiteradas por parte del personal de salud para que se sometiera a un procedimiento de salpingoclasia, conocido coloquialmente como ligadura de trompas. A pesar de expresar su negativa, enfermeras visitaron su domicilio en múltiples ocasiones para presionarla y brindarle información incompleta e imprecisa.
El 3 de julio de 1997, Celia fue sometida a la esterilización forzada, es decir sin su consentimiento y sin brindarle información necesaria, le realizaron un procedimiento quirúrgico que le imposibilitó su capacidad biológica de reproducción. Acudió al precario centro de salud creyendo que sería un asunto ambulatorio y sencillo.
Durante la intervención, sufrió un paro respiratorio inducido por medicamentos. Ni el personal ni el centro médico tenían los recursos o capacidades para atenderla. Tuvo que ser trasladada y falleció 19 días después sin haber despertado del coma.
Su muerte se convirtió en una de las 18 víctimas mortales registradas por la Defensoría del Pueblo de Perú derivadas de estas prácticas.
Contexto: el programa de salud reproductiva de Fujimori
La esterilización de Celia formó parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000), implementado por el gobierno de Alberto Fujimori con el objetivo de control poblacional y reducir la pobreza.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, este programa estuvo caracterizado por publicidad manipuladora, campañas dirigidas a mujeres empobrecidas, de zonas rurales e indígenas, analfabetas, y la realización de esterilizaciones sin consentimiento válido.
Se impusieron metas y cuotas de captación al personal médico, se proporcionó desinformación y las operaciones se realizaron en condiciones médicas inseguras.
De acuerdo con el testimonio de la perita Kimberly Theidon, que compareció hoy ante la Corte, “existen pruebas contundentes de que esta política fue aplicada especialmente a mujeres indígenas, analfabetas y empobrecidas”.
Según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), a febrero de 2025 se contabilizan 6 mil 982 mujeres inscritas de Perú. Estos casos son desproporcionadamente más altos en mujeres de los departamentos más empobrecidos. El 97% de ellas son mujeres campesinas o indígenas. Estudios independientes y denuncias sociales estiman que el número real de mujeres esterilizadas sin consentimiento podría superar las 300 mil.
¿Cómo llegó el caso a instancias internacionales?
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el caso de Celia dejó en evidencia la falta de imparcialidad de los tribunales nacionales, el miedo y la precariedad económica que impidieron a las víctimas denunciar inmediatamente. La Fiscalía ha archivado el caso de Celia en múltiples ocasiones a nivel nacional, impidiendo que sus hijas accedan a la justicia en el sistema nacional.
En julio de 2024, una sentencia judicial anuló el proceso penal iniciado en 2018 y una ley aprobada por el Congreso (Ley 32107) impide investigar crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, amenazando con cerrar el caso definitivamente en el ámbito nacional.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad de Perú por violar los derechos de Celia y recomendó reparaciones integrales, investigación de los hechos y medidas de no repetición. Ante la falta de cumplimiento de estas recomendaciones, en 2023 el caso fue llevado a la Corte IDH.
En 2024, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se pronunció, determinando que la política de esterilización forzada durante la dictadura de Fujimori fue un crimen de lesa humanidad y un “ataque sistemático y generalizado” contra mujeres rurales, campesinas e indígenas. Lo calificó como una “forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional”.
La llegada del caso a la Corte IDH marca un antes y un después en Perú y sienta un precedente importante para toda la región. Las organizaciones defensoras esperan que la sentencia reconozca estos hechos como crímenes de lesa humanidad y violencia reproductiva, y ordene reparaciones integrales para las víctimas, inclusión de las mujeres fallecidas en los registros, garantía de acceso a la justicia y medidas estructurales para prevenir la repetición.


 Por:
Por: