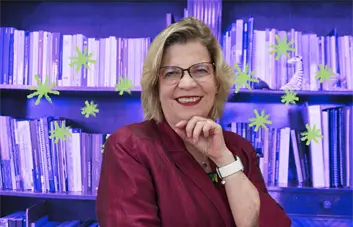La labor de las parteras ha sido fundamental en el acompañamiento de embarazos y la atención de partos a lo largo de la historia en México. Sin embargo, su reconocimiento formal ha sido un desafío.
Históricamente, el acceso a la formación académica sobre la reproducción humana fue exclusivo de hombres durante mucho tiempo. Mientras tanto, el conocimiento empírico se transmitió entre generaciones de mujeres sin ser valorado de manera equivalente.
El Día Internacional de las Parteras es una jornada que se celebra anualmente el 5 de mayo desde 1991, establecida por la Confederación Internacional de Parteras en 1987 y respaldada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.
Elena Knapp es considerada la primera partera acreditada en México en 1873. Desde entonces, el campo de estudio de la partería se ha ampliado, incluyendo áreas como obstetricia, anatomía, fisiología, teratología, higiene y enfermedades específicas de mujeres y niños.
En la actualidad, México cuenta con una diversidad de figuras en el ámbito de la partería. De acuerdo con datos de 2021 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el país existen más de 20 mil parteras tradicionales, 100 parteras profesionales egresadas y 16 mil 684 licenciadas en enfermería y obstetricia (LEOs).
A pesar de ello, un alto porcentaje de partos, el 80%, son atendidos únicamente por personal médico en formación. De acuerdo con la CDHCM, esto puede llevar a prácticas deshumanizadas y violentas por razón de género, reduciendo el parto a una intervención médica y dejando de lado la vivencia de un derecho.
¿Por qué es importante la labor de las parteras?
Las parteras tradicionales desempeñan un papel crucial, a menudo siendo el primer y único punto de atención en comunidades rurales. Proporcionan cuidados relacionados con la salud reproductiva, ginecología y planificación familiar, además de educar y acompañar a las mujeres en las etapas reproductivas de su vida. Su asesoría también es importante en términos de justicia reproductiva, actuando como promotoras de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
La labor profesional de las parteras se extiende a asegurar el acceso seguro de todos los cuerpos gestantes en comunidades rurales, combatiendo la muerte materna y la violencia obstétrica sin discriminación alguna de edad, clase o hacia personas con discapacidad.
En la Ciudad de México, existen diversos programas de formación en partería: autónoma, técnica y licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Además, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), a través de la Unidad de Medicina Tradicional, elaboró un directorio que, a 2019, registraba 17 especialistas en partería.
A nivel nacional el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del Programa IMSS-Bienestar fortalece la atención a la salud de la mujer en el Primer Nivel de atención en comunidades vulnerables de 18 estados con la participación de 6 mil 527 parteras y parteros tradicionales voluntarios.
El estado con la mayor presencia de parteras tradicionales del programa IMSS-Bienestar es Chiapas, con 2 mil 737; seguido de Veracruz, con mil 144; Puebla, con 692; Oaxaca, 666 e Hidalgo, con 284.
En tanto, en San Luis Potosí se cuenta con 181 parteras tradicionales; en Yucatán 177; Michoacán 162; Guerrero 98; Campeche 81; Durango 74; Nayarit 58; Chihuahua 55; Sinaloa 41; Estado de México Poniente 28; Tamaulipas 23; Baja California 18 y 8 más en Zacatecas.
Historia de la partería en México
El trabajo de las parteras se caracteriza por ser un servicio integral. Sus conocimientos y el apoyo emocional que brindan durante el embarazo, parto y lactancia, así como en planificación familiar y recuperación postparto, "enaltecen las condiciones de dignidad con las que debe ser atendido un parto".
Sin embargo, la partería en México ha enfrentado una histórica política de marginación y exclusión. En su artículo "Nacimiento y muerte de una profesión.
Las parteras tituladas en México", Ana María Carrillo, académica de la UNAM señala que desde el siglo XVIII ha existido una política para desplazar a las parteras.
El surgimiento y desarrollo de la partería profesional en el siglo XIX, según esta perspectiva, fue impulsado por la profesión médica como un medio para eliminar a las parteras tradicionales y acceder a las pacientes obstétricas. La relación entre médicos y parteras tituladas nunca estuvo exenta de contradicciones, las cuales se agudizaron con la instauración de la ginecología como especialidad.

Durante el siglo XIX, se crearon escuelas de partería, a menudo anexas a las escuelas de medicina, buscando reemplazar a las parteras tradicionales con mujeres alfabetas entrenadas por médicos. Para ser examinadas en esa época, las parteras debían cumplir requisitos estrictos, incluyendo años de estudio con un maestro aprobado, certificados de pureza de sangre y buena conducta, y pagar una suma considerable.
Los requisitos y planes de estudio variaban entre las diferentes ciudades y periodos, aunque generalmente incluían anatomía, fisiología, embarazo, parto y puerperio (fisiológicos y patológicos), y operaciones obstétricas.
Los cursos solían durar dos años, aunque en algunos períodos y lugares fueron de tres. La práctica clínica se realizaba en maternidades o salas de maternidad hospitalarias, aunque estas fueron tardías y a menudo enfrentaron discontinuidades y controversias, incluyendo quejas de pacientes por ser sujetas a reconocimientos por parte de los estudiantes.
Ana María Carrillo explica que a pesar de la creación de la partería profesional, las parteras tradicionales persistieron. Los médicos decimonónicos a menudo denunciaban las prácticas de las parteras tradicionales, mientras justificaban su monopolio en la atención obstétrica basándose en la ciencia. Sin embargo, otros reconocían las limitaciones de los tocólogos de la época y la importancia de las prácticas higiénicas de las parteras tradicionales.
En el siglo XX, la profesión médica limitó progresivamente el campo de actividad de las parteras tituladas, promoviendo en cambio la instrucción de las parteras tradicionales, hasta que la partería profesional fue eliminada. La carrera de partería profesional decayó.
En 1911, la Escuela Nacional de Medicina exigió que para ser partera, se debía obtener primero el título de enfermera. Desde entonces, "los médicos vieron a la partera como enfermera especializada". La formación en obstetricia se integró a la carrera de enfermería.
En los años cuarenta y cincuenta, muchas enfermeras-parteras atendían partos en hospitales, pero su práctica estaba medicalizada. Finalmente, en 1967, se suprimió la carrera de obstetricia con la creación de la licenciatura de enfermería. La académica destaca que 10 años antes, los hospitales ya habían "congelado" las plazas de parteras.
Ana María Carrillo señala que la comunidad no aceptó a los licenciados en enfermería como parteros, y el papel de las parteras fue ocupado por los ginecobstetras. Las parteras reaccionaron con enojo ante el cierre de estudios y el congelamiento de plazas, pero no lograron dar una respuesta organizada.
A pesar de la eliminación de la partería profesional en las instituciones médicas, las mujeres, especialmente en comunidades rurales y pueblos indígenas, continúan buscando la atención tradicional. Según Coplamar, en los años ochenta, el 64% de los partos en el país no eran atendidos por instituciones de salud.
La lucha contra la NOM-020-SSA-2025
Actualmente, la Red Mexicana de Casas de Partería (Red CdP) se ha pronunciado en contra de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, publicada en marzo de 2025, que regula la atención integral materna y neonatal.
De acuerdo con la Red CdP, esta norma presenta serios problemas que, lejos de apoyar la partería, la restringen y excluyen.
En esta nota, Hannah Borboleta, directora de Morada Violeta, nos explica algunos de los principales motivos de oposición:
- La división y clasificación de las parteras en profesionales, tradicionales y personal no profesional autorizado, que consideran "absurda" e inédita.
- Ignorar a las parteras tradicionales que no pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas pero que se formaron en ellas.
- Considerar a las parteras autónomas como "personal no profesional autorizado", sin darles una vía para revalidar su experiencia.
- La restricción en el uso de medicamentos esenciales (como antihemorrágicos o la oxitocina sintética) únicamente al "personal profesional de la salud", lo cual contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Confederación Internacional de Parteras (ICM).
Ante este panorama, la Red Mexicana de Casas de Partería exige un diálogo honesto y horizontal con el gobierno para lograr un reconocimiento y una regulación que beneficie genuinamente a las parteras, las mujeres y las personas usuarias de sus servicios.
La relación entre la profesión médica y las parteras, tanto tituladas como no tituladas, ha oscilado a lo largo de los siglos entre la prohibición, la capacitación, el reemplazo y el control, reflejando una lucha por la atención de las pacientes obstétricas.


 Por:
Por: