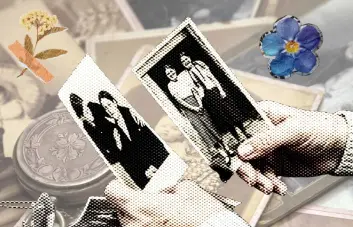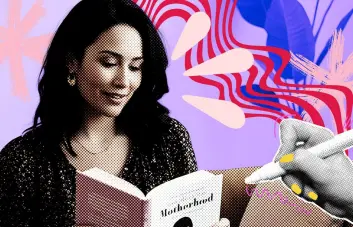“Las cicatrices que no vemos nos lastiman; las cicatrices de las otras nos hieren. Afloran en nuestros cuerpos invisibles. Cargamos también con la herencia del corte”.
Estas palabras, tomadas de Malacría (Sexto Piso, 2025), la primera novela de Elisa Díaz Castelo, nos invitan a pensar en los pasados que nos habitan, incluso aquellos de los que no tenemos conocimiento alguno.
¿Alguna vez te has preguntado cómo las historias no contadas de tu propia familia te han moldeado? En sus páginas, Elisa nos lleva a una historia intergeneracional que entrelaza violencia y sanación en la vida de tres mujeres: Cecilia, la abuela; Perla, la madre; y Ele, la hija.
La historia comienza una mañana con la desaparición de Perla, madre de Ele. Este hecho impulsa a su hija y a Jeni —su pareja— a emprender una búsqueda que se transforma en un viaje hacia el complicado pasado familiar.
A través de estas ventanas, Malacría ilumina la experiencia femenina en México, donde tres de cada diez hogares son encabezados por una mujer y la maternidad se ejerce en condiciones diversas, muchas veces en soledad.
Con esta mirada, Elisa Díaz Castelo nos ofrece un espejo donde nuestras cicatrices —visibles e invisibles— encuentran resonancia. Sobre ello conversamos con la autora, quien nos compartió las motivaciones detrás de Malacría y las preguntas que guiaron su escritura.
¿Cómo abordaste en Malacría las heridas que se heredan a través de las generaciones?
Era el tema central que quería tratar en la novela: cómo el trauma se hereda, pero se manifiesta de formas diversas en cada mujer. Fue muy importante para mí darle una personalidad definida y distinta a cada una de las tres mujeres de la familia: Cecilia, Perla y Ele.
No quería que fueran el mismo personaje reciclado, sino que sus diferencias se notaran en su forma de hablar, sus gustos y su personalidad. La estructura también fue clave, moviéndose hacia la búsqueda de Perla en el presente, pero también develando el pasado complicado de la familia, mostrando cómo temas sucedidos en el pasado siguen intensamente vigentes en la historia familiar.
La novela explora estructuras familiares no tradicionales y destaca la ausencia de referentes masculinos, ¿por qué fue importante para ti colocar los vínculos femeninos en primer plano?
Quería plantear otros tipos de estructuras familiares. Creo que nos hemos heredado la noción de que la familia solo puede ser de una forma: hombre, mujer e hijos. Sin embargo, esto ni siquiera define a la mayoría de las familias existentes.
Me interesaba colocar los vínculos entre las mujeres en primer plano, algo que no siempre se ve en la narrativa donde a menudo las mujeres hablan sobre hombres o con hombres.
Aquí, los hombres están, existen, pero los coloqué al margen del enfoque de la narración, para centrarme en las historias de las mujeres y cómo la ausencia paterna determina y altera la relación entre ellas. También quise preguntarme por la otra cara de la moneda: la ausencia simbólica de la madre, esa parte de ellas que no está, aunque estén físicamente presentes.
En el feminismo se habla mucho de sororidad, pero tu libro también indaga en el "lado oscuro" de los vínculos entre mujeres. ¿Podrías explicarnos esto?
Con el feminismo, hemos buscado subrayar la importancia de la sororidad, los vínculos de apoyo y amor entre mujeres, lo cual me parece esencial. Pero también creo que parte del feminismo es hablar de la mujer como un ente tridimensional, un ser humano complejo, con partes muy buenas, partes que pueden ser malas, incluso crueles.
En Malacría, estas mujeres se quieren mucho, se aman, pero también hay una parte oscura, donde a veces, incluso sin la intención de lastimar, se están hiriendo unas a otras. Quería resaltar esa otra parte del vínculo.
Creo que es un libro feminista precisamente porque no deja de mirar la posibilidad de la crueldad entre los seres humanos, que es algo central para mí en la obra. Esas heridas maternas, esa dificultad para admitir que existe un problema con mamá, aunque sepa que tal vez no fue a propósito, no significa que no duela.
El cuidado y la enfermedad son temas centrales en Malacría, ¿por qué era importante ponerlos en el centro de la discusión?
Totalmente. Hay todo un tema con el cuidado que, de por sí, se ha vinculado mucho al mundo de lo femenino, como si fuera nuestra exclusiva responsabilidad. En la novela, estas mujeres se cuidan entre sí, a veces de forma ambigua.
Quería subrayar la importancia del cuidado y cómo se invierten los roles, de la abuela cuidando a la hija a la hija cuidando a la madre cuando la enfermedad aparece. Gran parte de la vida de estas mujeres se consume en cuidarse, un trabajo muy invisibilizado en la sociedad moderna.
También me interesaba mucho el tema de la salud mental y las maneras "no neurotípicas" de mirar el mundo. Una de las mujeres tiene bipolaridad, otra epilepsia. Me preguntaba por esas formas distintas de ver la realidad, entendiendo que no es uniforme u objetiva, sino que es diferente a través de los ojos de cada persona.
Quería explorar esos "lentes" que dan otros colores a la realidad. Por ejemplo, la vergüenza que siente Perla de que los demás sepan que toma pastillas resalta la estigmatización que aún existe alrededor de la salud mental.
Como autora, ¿qué significó para ti el proceso de escribir Malacría, tu primera novela?
Fue muy desafiante para mí, mi primera novela, una forma muy grande y difícil de abarcar. Hubo muchos momentos en que pensé que no podría terminarla, tanto por la estructura formal como por lo doloroso que era el tema por momentos.
Pero al final lo logré, y me siento muy contenta con el resultado. Digo, una siempre piensa que puede ser mejor, ¡sin duda puede serlo! Pero me siento tranquila y feliz de haberla terminado, especialmente porque es la tercera novela que intento escribir y las otras dos las abandoné.
De tus tres protagonistas —Cecilia, Perla y Ele—, ¿hubo alguna con la que te sintieras más conectada o que te costara más escribir?
Ele fue la más difícil para mí de escribir, y curiosamente, porque es la que está más cercana a mí, especialmente al inicio. Esa cercanía inicial me dificultó luego aproximarme a ella y darle una identidad distinta y peculiaridades que yo no tengo.
A veces era como un espejo un poco siniestro de mí, ver elementos míos en ella, como cierta tendencia a la tristeza o melancolía. Por otro lado, Cecilia, aunque también tengo cosas en común con ella (tengo un foco epiléptico y mi abuela tenía epilepsia), al ser tan distinta a mí, me resultó más fácil escribirla, la podía ver con distancia.
¿Qué te gustaría que las lectoras y lectores se lleven de Malacría?
Me gustaría, y eso es algo que a veces ha sucedido y me conmueve, que también piensen en sus propias historias familiares a partir de Malacría.
Me ha sorprendido que, para mí, era una cosa muy particular, y resultó ser mucho más universal de lo que imaginaba. Varias personas se han podido reflejar con elementos de la novela o me dicen que les recuerda cosas muy específicas.
Eso me parece muy conmovedor, porque finalmente tiene que ver con el poder de la literatura, de la escritura, y de la proyección: nos proyectamos en las historias de las otras personas, y en realidad todas nuestras historias se parecen más de lo que creíamos.
¿Y tú, te atreverías a mirar tus propias raíces y reconocer las historias que te habitan, las visibles y las invisibles?


 Por:
Por: