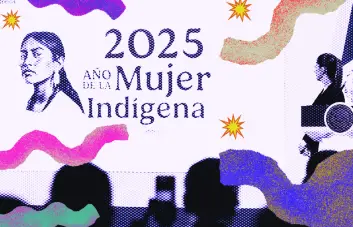El 1 de septiembre, México estrenó un Poder Judicial renovado. En total, 881 cargos electos por voto popular y, por primera vez en la historia, una persona indígena preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El abogado oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz asumió el cargo con un discurso cargado de promesas: “Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda… nadie quedará fuera, nadie será olvidado”.
En el Zócalo capitalino, representantes de pueblos indígenas hicieron una ceremonia de purificación y entregaron el bastón de mando a las nuevas ministras y ministros de la Corte. Hubo danzas, copal y se presentó como una “ceremonia tradicional”. Pero surge la duda: ¿tiene sentido usar un símbolo de autonomía y autogobierno comunitario para legitimar a una institución que tantas veces ha negado justicia a los pueblos indígenas?
La escritora ayuujk Yásnaya Elena A. Gil lo señaló en su columna en El País: estos gestos reproducen lo que llama el “Efecto Tizoc”. Igual que en la película, donde nadie recuerda el pueblo del protagonista porque lo único relevante era que fuera “indígena”, el Estado reduce la diversidad de rituales a una imagen genérica: copal, flores, caracoles. Esa simplificación vacía a los rituales de su sentido profundo y los convierte en mera escenografía política.
La reacción a su crítica fue reveladora. Académicos y simpatizantes de Morena la acusaron de elitista y de repetir teorías extranjeras. Ella aclaró que sus ideas no vienen de libros ni posgrados, sino de la tradición mixe: de hablar en ayuujk con comuneros y abuelas, y de su propia experiencia al recibir un bastón de mando en ceremonias comunitarias. “Tal vez una pueda aprender de otras fuentes, de otras tradiciones, en otras lenguas”, escribió Yásnaya en sus redes sociales.
Y es que el rechazo a reconocer esa voz indígena como pensamiento crítico revela un racismo y un machismo estructural: se acepta a las mujeres indígenas como ornamento simbólico, pero no como sujetas de pensamiento ni como productoras de teoría política.
Este año el gobierno declaró el “Año de la Mujer Indígena”, acompañado de una campaña oficial con imágenes de mujeres mexicas, mayas, mixtecas y toltecas. Pero como recordó Yásnaya también, ninguna de esas mujeres “fue indígena” en su tiempo —una categoría de origen colonial— y la representación resulta genérica, desconectada de las mujeres indígenas vivas que hoy defienden territorio, cultura y derechos en contextos de violencia criminal en su territorio y el asedio militar.
La contradicción se repite en el discurso público. Hace unas semanas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dijo que “ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar”. Un episodio más que muestra que no bastan decretos ni ceremonias simbólicas: el racismo estructural sigue vivo en el lenguaje y en las instituciones.
Hoy, 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, la contradicción y simulación es más que clara: el gobierno celebra símbolos en plazas públicas mientras silencia o ridiculiza a las mujeres indígenas que alzan la voz. Bastones y flores no reparan siglos de exclusión, de violencia estructural y misógina contra ellas; la justicia se mide en acceso real a derechos, en diversidad y en respeto a los sistemas normativos propios que el Estado sigue relegando bajo una lógica colonial y racista.
La justicia no puede construirse con escenografías. El bastón de mando no es un souvenir político ni la danza una postal para legitimar a una Corte. La verdadera deuda del Estado con los pueblos indígenas —y con las mujeres indígenas en particular— es garantizar que la justicia llegue a sus territorios, que se respete su autonomía, que sus lenguas y saberes tengan un lugar en las instituciones.
En este Día Internacional de la Mujer Indígena, lo urgente no es montar ceremonias en el Zócalo, sino escuchar y reconocer a quienes, como Yásnaya, Yuteita Hoyos Ramos o nos recuerdan que la justicia solo será justicia cuando deje de ser espectáculo y se convierta en derecho vivo para todas.


 Por:
Por: