Emilia Pérez es una historia inverosímil, racista, clasista, tránsfoba, blanca y profundamente perversa. Un mexicanwashing en toda regla que dota de luz y de color una película que, sin toda la parafernalia kitsch que la acompaña, no se sostendría ni el minuto en que escuchamos el anuncio sonoro parte ya de la cultura mexicana: “Se compran colchones, tambores, refrigeradores, lavadoras, estufas, microondas o algo de fierro viejo que venda”.
Hace apenas una semana, Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos de América, declaró que quiere cambiar el nombre del Golfo de México, por “Golfo de América” porque, “México es un lugar muy peligroso, esencialmente dirigido por los cárteles”, dijo. A muchas personas nos asombra un argumento de este tipo para cambiar el nombre de una cuenca oceánica que desde el siglo XVI se llama Golfo de México, sin embargo es posible que la Junta de Estados Unidos para Nombres Geográficos apruebe la propuesta. Si Donald Trump puede tener su mar, Jacques Audiard puede tener su película de narcos y transformar a Manitas del Monte en Emilia Pérez.
Ya decía en 1938 el señor, también francés André Breton, que México es “el país más surrealista del mundo”; entonces, su visita fue criticada por los círculos comunistas mexicanos, quienes planteaban que el arte debía estar al servicio de la revolución, planteamiento contrario al del surrealismo como “un movimiento de liberación total”. Desde aquellos años, México ha sido destino -o no, porque como dijo también el señor Dalí: “no podría estar en un país más surrealista que mis pinturas”- de una infinidad de artistas europeos y gringos (no olvidemos los libros llenos de excesos de Kerouac y Burroughs) extasiados por lo que a sus ojos es una explosión de colores, olores, sabores, sonidos y violencia, “la quemazón de la belleza” lo nombró hace poco una escritora española; este perspectiva sobre lo mexicano no es más que la exotización de lo otro salvaje, ajeno, exuberante: lo bárbaro. México es ese lugar en el que todo exceso esta permitido, incluso el asesinato de una mujer, recordemos que Burroughs mató a su esposa en la Colonia Roma “accidentalmente” mientras escribía una novela (Queer) que también acaba de llevarse desastrozamente a la pantalla.
Si llevamos más de un siglo de moda, ya va siendo hora de hablar del mexicanwashing (certísimo concepto acuñado por mi acompañante al cine) esa pátina entre kitsch, folklorismo y violencia tóxica que no solo sirve para escribir novelas de padrotes, mujeres maltratadas y consumidores de heroína, sino que a su vez es capaz hasta de vaciar de contenido la arquitectura de Luis Barragán, el color rosa mexicano creado por el diseñador Ramón Valdiosera para dotar de exotismo cualquier producción blanca.
Ese México construido por las fantasías de la blanquitud es en el que se desarrolla la película de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Un México emulado en cartón piedra en los estudios de Bry-Sur-Marne a las afueras de París. La Ciudad de México es un decorado de una calle oscura llena de puestos callejeros donde igual te secuestran que te venden tangas XXL a 2x$30, un tianguis donde una madre en duelo reparte volantes con la cara de su hijo desaparecido y las protagonistas se toman una XX lager con las Mañanitas de fondo. Un México convertido en el escenario de un musical con canciones de letras malas que nunca riman, con interpretaciones en las que no se entiende ni lo que dicen porque una de las actrices no es capaz de vocalizar en español, el telón de fondo de una historia inverosímil, racista, tránsfoba, blanca y profundamente perversa. Porque no hay nada más perverso que utilizar la transexualidad como punta de lanza para frivolizar la violencia producto de las relaciones coloniales aún existentes en los territorios que fueron y siguen siendo expoliados, masacrados y violentados, en donde el narco es una más de las fuerzas políticas y paramilitares que sostiene a las oligarquías locales y el desarrollo desmedido del capitalismo gore.
El México bárbaro de Emilia Pérez es el de las 2,710 fosas clandestinas, el país que pretende salvar un ex-narco convertido en mujer (es importante decir y volveré a ello, que las mujeres trans SON mujeres, no son conversas, como lo plantea la película) que al no ser capaz de salvarse a sí misma de su propia monstruosidad termina muerta en un barranco como miles de mujeres en el México real. El transfeminicidio de Emilia es tal vez lo único genuino en los 132 minutos del largometraje.
He visto la película dos veces y no me asombra que ambas me haya enganchado como engancha una telenovela mala de Televisa, plagada de clichés y estereotipos; un melodrama ramplón con una superproducción y mucha lana detrás. Si algo derrocha Emilia Pérez, como personaje y como película, es dinero: dinero del narco. Audiard no escatima en recrearse en el estereotipo de la nueva rica: una casa absurdamente grande, con cuadros que no tienen nada que ver los unos con los otros y un séquito de trabajadoras del hogar con uniformes de “criadas” que en un momento de la película hacen lo que se supone que hacen todas las “chachas”: ponerse a jugar con el videojuego de los hijos de la patrona. Es curioso cómo ese fue el único momento en que en un cine lleno de personas euroblancas, la sala rió al unísono. La broma fácil a costa de las subalternas, la gracia que toda persona blanca ríe, porque para el director, ¿qué es una trabajadora del hogar y los cuidados sino alguien a quien también despreciar?
La primera vez que ví la película, solo fui capaz de sentir rabia por el maltrato a un colectivo como el de las madres buscadoras, esas mujeres que condensan en sus cuerpos toda la dignidad de un país desmembrado por la violencia. Las madres buscadoras son un símbolo de la resistencia colectiva y la organización comunitaria frente al horror de las desapariciones, de los “levantones”. Recorren ciudades, pueblos y comunidades rascando el suelo con sus propias manos, removiendo los cimientos de una tierra asfixiada por tanta sangre y es justamente esta lucha la que se frivoliza y banaliza en Emilia Pérez; ¿a quién si no a un director euroblanco se le ocurriría hacer un musical sobre la desaparición forzosa?
Como bien decía hace unos días la crítica de cine mexicana Fabiola Santiago: “los cineastas mexicanos llevan décadas pensando en formas de llevar a la pantalla el horror de la violencia del narco, buscando formas de representarlo con sensibilidad y respeto hacia víctimas y familiares”, para que de pronto venga un director extranjero, haga una caricatura del dolor y que encima sea premiada. Por otro lado no me extrañan los premios, porque toda gran industria, y la del cine es una más, está hecha por y para la blanquitud. Bajo el capitalismo racial el supremacismo blanco es el canon cultural.
La segunda vez que ví la película, fui con una persona no binaria transmasculina, quien me dio toda una nueva perspectiva, que mi rabia y dolor con la forma en que se parodia la realidad mexicana, estaba invisibilizando por completo: la imagen burda y deformada de la transexualidad, de la maternidad y del lesbianismo.
¿Cuál es el sentido de que la protagonista sea una mujer trans si durante toda la película no hace más que simplificar hasta el absurdo la identidad trans? Desde el primer momento en que el supuesto narco contacta con una abogada para que le consiga la mejor clínica de cirugía estética (que ya me dirán por qué tiene que ser una jurista quien haga esa tarea porque sigo sin entenderlo) se produce una confusión entre las cirugías estéticas y las de reasignación de género; una vez que la “transformación” se lleva a cabo, la pantalla nos muestra a una persona envuelta en vendajes que se mira con un espejo lo que suponemos es la vulva, ¿en serio algo tan complejo como empezar a habitar una nueva piel se despacha con una miradita en un espejito de mano? Por si esto fuera poco, Emilia Pérez abandona a su familia para poder vivir su “nueva vida”, (¿qué mujer trans no comenzaría la transición hablando con sus hijes sobre ello?) para luego intentar recuperarlos y vivir bajo el engaño y es aquí donde el director francés afianza el argumento más tránsfobo y terrible con que se asesina a mujeres trans: que no son de fiar porque viven en el embuste.
Emilia Pérez cumple con el destino manifiesto que le impone la blanquitud binaria, en el momento menos pensado resurge con violencia Manitas del Monte, tanto es así que en la sala de cine resonó el comentario que todas esperábamos: “le salió el hombre”. Ni al enamorarse logra escapar del corsé de la heterosexualidad en que la mete el director, porque termina siendo la lesbiana perversa, esa que tiene un final trágico por transgredir la norma y la mujer de quien se enamora, un accesorio más para un inmenso decorado.
Emilia Pérez es una producción hecha desde la blanquitud y no pretende otra cosa más que apuntalar el racismo, la transfobia y el supremacismo blanco. Está hecha para el público blanco, para la señora que se ríe de la trabajadora doméstica, para el señor que piensa que dentro de una mujer trans siempre hay un hombre esperando a salir, para las miles de personas que ven en México un país de narcos violentos, atrasados, bárbaros y que gracias a lo que ven en pantalla confirman el relato y afianzan su posición de “civilizados”, pedirle otra cosa sería un oxímoron, por eso mismo es que la crítica es necesaria, sin que esto implique ningún tipo de ataque a las actrices principales.
Sobra decir que es gracias a las actuaciones impecables de Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón que la película tiene algún tipo de valor. No voy a entrar en si las protagonistas deberían haber sido actrices mexicanas, porque está claro que si ni tan siquiera se rodó en México o el director hizo investigación para el guión, el tema de las actuaciones es totalmente anecdótico.
En resumen, el México bárbaro de Emilia Pérez es el mismo vodevil que Trump se imagina por las noches cuando piensa en invadirnos, cambiarle el nombre a los mares o en última instancia, desaparecernos.
NO TE PIERDAS NINGUNA DE LAS COLUMNAS DE TATIANA ROMERO ¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP!


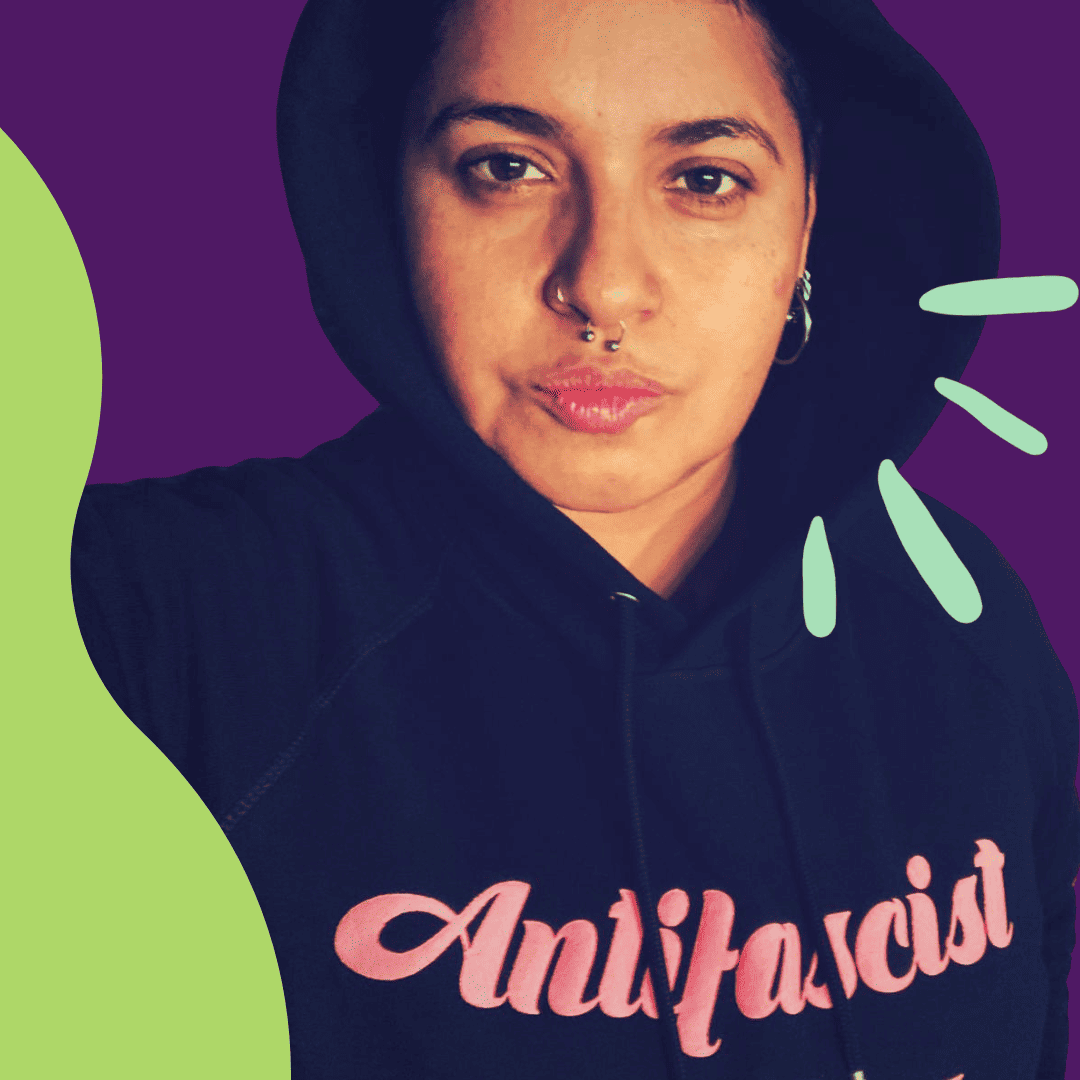 Por:
Por: 



